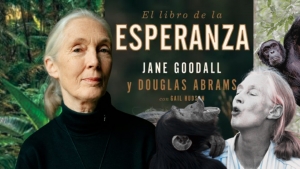Al grupo de Teatro la Candelaria les obsesionaba la memoria. ¿Cómo preservar algo que se olvida? ¿Por qué nuestro país odia recordar? ¿Cómo tratar a la memoria entendiendo los estados del cuerpo? Con la consigna de entender el cuerpo y la memoria, partieron de improvisar movimientos, frases e historias, pero lo que tenían todos en común era haber visto al maestro Santiago García buscando entre sus recuerdos para hallar una llave, un número mágico, un dígito, algo que le permitiera abrir los compartimientos en donde estaban esas partes que lo harían volver a dirigir obras que cambiaran al ritmo de las transformaciones sociales en Colombia.
La última obra que Santiago dirigió fue A manteles, la cual dejó una pista inicial que tenía que ser explorada y de esa forma cobró vida la obra Somma Mnemosine. En ese momento corría el año 2013, y en el país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya se habían reportado 50 desplazamientos masivos. El grupo veía por los televisores y escuchaban en la radio las masacres, las desapariciones, los asesinatos, los secuestros. Sentada en su casa en el barrio la Macarena Alexandra Escobar, miembro del teatro desde hace 27 años, mueve sus manos por el comedor de madera con movimientos circulares. Menciona que hablar del cuerpo era una necesidad un todo del que partieron desde la individualidad con un objetivo en común. “Veíamos un cuerpo colectivo que era desaparecido y violentado”.
Pero, no abarca solamente eso. Patricia Ariza la directora de Somma Mnemosine quiso incluir un homenaje al maestro Santiago García dentro de la obra: “a él se le estaban olvidando cosas, pero a nosotros no se nos olvidaba quién era él”, dice moviendo una mano con gesto que le sale artístico.
Lea más: Guerrero Guio: cirujano de día, novelista de noche
***
En el Teatro La Candelaria se formaron tres grupos. Todos tenían la premisa inicial de hablar del cuerpo. Además de Somma estaban creando otras dos obras: Sí el río hablara y Cuerpos gloriosos. Todos tratando de caber en la misma casa colonial con solo un escenario.
Casa del Teatro La Candelaria en Bogotá. Créditos: Eimy Ariza
Al empezar la improvisación surgió un revoltijo de ideas, diálogos y miradas que sorprendieron a Patricia. Cada uno aportó algo para construir esa idea que nació en el patio de la casa, en donde están los rosales del maestro Santiago García. “Como no teníamos la sala empezamos a trabajar aquí en el patio y nos dimos cuenta de que no solo era trabajar la memoria sino también el espacio (…) La obra es un recorrido por la memoria, y también por la casa”; dice Patricia Ariza mirando al vacío y agrandando sus ojos marrones delineados con color negro.
“Habitamos allá en patio, habitamos en la cafetería, habitamos un pedacito del escenario y el público se sienta, pero después de un buen tiempo.”, dice Nohra, la actriz que le da vida al personaje de la muerte en la obra, mientras sus cabellos negros van de lado a lado a causa de los movimientos bruscos de sus exclamaciones.
El público en las primeras funciones se paraba muy cerca de los actores e interrumpían sus movimientos. Varios ensayos tuvieron que ocurrir, para poder tener un espacio propio. Alexandra, quien estuvo como audiencia en una de esas primeras funciones, se acomoda en las sillas de su comedor para después de una exhalación decir: “Algunas personas que no alcanzan a ver, terminan desistiendo, o se quedan escuchando o viendo de manera distinta. Es una experiencia muy poderosa porque te descoloca. Te descoloca como actor, pero también descoloca al espectador”.
Justo en la entrada a la sala del teatro se desarrolla una de las escenas clave de la obra: la autopsia de una persona desaparecida que va a acabar en una fosa común. En una de las sillas de madera que se encuentran ahora en esa pequeña sala de recepciones, está sentada Nohra. Después de guardar su labial rojo, que se acaba de aplicar con ayuda de un espejo de mano, dice con seguridad apretando sus labios pintados: “No hay un argumento, una historia lineal.”.
La obra se basa en la auto referencia. Va desde el testimonio de Patricia como sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, hasta Carmiña quien compartía anteriormente su historia de víctima del conflicto armado en la Guajira. Este proceso de creación también se dio de manera espontánea, pues lo que caracteriza a Somma es que une tanto la tragedia como el duelo para entender los diferentes estados del cuerpo y el papel que juega la memoria en estos dos. “La relación del cuerpo con la memoria y con la vida”, puntualiza Patricia.
Por eso, el grupo invitó a una fiesta a todo el que quisiera venir. En la casa se escuchaban canciones, risas. Una fiesta que se extendió “hasta la 2-3 de la mañana”, según recuerda Poli un actor que tiene a la música y al teatro compitiendo por su arte favorito. Los vallenatos parecían atravesar las paredes, las personas bailaban. La casa pasó de ser un espacio de reflexión y creación a un lugar en donde las risas, la torpeza y el trago se mezclaban.
“Pero de pronto hay una mesa, alguien que está pasando las fotos de los desaparecidos”, dice Patricia mirando fijamente y continúa explicando por qué decidió grabar en medio del bullicio de sus amigos para ponerlo en la obra. “Paradójicamente, en la curva en que hubo más muertos aquí en Colombia fue cuando más se desarrollaron fiestas populares (…) La fiesta es muy importante porque o si no se reduce todo a la tragedia”.
Paradójicamente, en la curva en que hubo más muertos aquí en Colombia fue cuando más se desarrollaron fiestas populares (...) La fiesta es muy importante porque o si no se reduce todo a la tragedia.
No deje de leer: Andrés Frix, el arte y los otros
***
Actualmente, el Teatro La Candelaria, antes llamado Casa de la Cultura, es una casa pintada de rojo con puertas de madera que queda en una calle empinada. El portón lo abre Deisy a eso de las nueve de la mañana con unas llaves grandes que solo caben en los bolsillos de su chal azul. Cuando camina, suena entre sus ropas un tintineo de metales mientras arrastra sus pies. Deisy es baja, tiene unas gafas grandes que tapan la mitad de su cara pequeña. Una cicatriz asoma justo en el labio de arriba. Su tono de voz se alza a lo último de las palabras, tributo que hace que suelte una voz regañona natural que saca a relucir ante todo aquel que cruza esa puerta por más de una vez. Esta casa ha sido su hogar desde hace ya 30 años.
En estas cuatro paredes, que les regaló el estado colombiano, hay una fuente de cemento que se mantiene vacía. Al lado, hay una silla grande desgastada por la lluvia y varias otras de madera alrededor de los pasillos de la casa. Los cuadros están en toda una pared blanca que se extiende y muestra los diferentes actores que alguna vez pasaron por esos techos bajos adornados con faroles negros. Fotos a blanco y negro o a color que dicen el título de la obra y su actor: a título personal- Nohra Gonzáles, Los diez días que estremecieron al mundo- Santiago García, Soma Mnemosine- Luis Hernando Forero y la fotografía desgastada de un montón de jóvenes que posan sonrientes junto a Gabriel García Márquez.
Pasa seguido que aún con este museo de imágenes en la entrada de la casa, y el letrero de madera desgastado en el que se lee “Teatro La Candelaria”, turistas, e incluso bogotanos, esperen encontrar un restaurante o una cafetería.
Santiago García preparándose para interpretar a Tujarin en Los diez días que estremecieron al mundo. Créditos: Eimy Ariza.
Todos estos cuadros, llenos de escenas capturadas, son pequeños a comparación del cuadro grande que está en la entrada al comedor. En una pintura gigante con borde rojo hay un hombre vestido con una camiseta blanca y pantalones negros. Sostiene un espejo en su mano izquierda, mientras que con la derecha se delinea su ojo con un delineador negro. Hace una mueca con la boca abierta, poniendo hacia atrás su bigote y frunciendo sus labios. En la mesa hay un sombrero negro.
- “El maestro”, dice Deisy como si fuera a empezar a contar una epopeya de un héroe.
“El maestro” es Santiago García, quien se estaba maquillando para interpretar a Trujarin en Los diez días que estremecieron al mundo,una obra colectiva que nació del libro de John Reed y que se creó en esa casa en donde han surgido la mayoría de las obras. En todas partes se le recuerda. Es una foto icónica que ahora está representada con varias pinceladas.
Muchos años antes, Santiago estaba sin maquillar, con una chaqueta de cuero café y una camisa a cuadros, hablando enfrente de una cámara de video que le pusieron unos estudiantes de la Universidad Nacional. En el video aparece sentado, García se mantiene en movimiento con pequeños gestos de su cabeza o de su boca que le salen exagerados. Va explicando que es de origen santandereano por parte de su madre y boyacense por su papá. Primero estudió arquitectura como un motivo para dibujar y ya luego comenzó con el teatro.
A simple vista pareciera que no es un personaje carismático, pero Alexandra desmiente esa fachada comentando que incluso se burlaba de la política y la tragedia para ponerlas en discusión. “Digamos que su posición frente a lo político y a lo social estaba puesto en la creación. Pero no como un espacio de militancia, sino como un espacio en el cual es posible construir universos paralelos. Mundos paralelos para permitirnos hablar de lo que nos pasa”. Santiago escribía sobre el presente todo el tiempo.
Por su parte, Poli se queda viendo la pintura por varios segundos. En realidad, su nombre es Luis Hernando Forero, pero le dicen así de cariño. Abriendo los ojos, menciona que algunos de los compañeros que hacían parte del teatro al inicio ya murieron. Luego, después de que su mirada bajara de la pintura al frente, dice sin inmutarse que en esos mismos rosales están esparcidas las cenizas de Santiago García. Ahora, tiene sentido esa lápida pequeña que se lee“Santiago García 1928-2020” en una especie de matera, seguida de las rosas que parecen ser más altas que el techo de la casa.
***
Con su chaqueta azul, cabellos cortos rojos y sus anillos en sus manos, la nueva directora del teatro llega a las diez. Camina mirando hacia abajo y con pasos cortos, mientras todos los demás la llaman para comentarle una idea. ¡Patricia! ¡Patricia! Se escucha por toda la casa.
Aún recuerda cuando trató de que Santiago se aprendiera unas líneas para que saliera en la obra. La directora se aclara la garganta y formula sus palabras con términos exactos que saca de los compartimientos de su bolso, mientras está sentada en una mesa alargada al frente de la entrada a la sala del teatro.“Tuvimos que hacerlo con una paciencia infinita. Que se aprendiera cada frase. Y tuvimos un vídeo formidable”, dice esbozando una sonrisa y moviendo de arriba a abajo su cabeza.
Repetir, repetir, repetir y repetir. Patricia se sentaba con él a mostrarle el libreto cuantas veces fueran necesarias. Ella desafiaba la pérdida de memoria del maestro, buscaba entre esos rincones oscuros que una vez estuvieron iluminados. Él, por su parte, se acordaba por unos minutos para luego quedar en blanco y ahogarse de nuevo en los infinitos lugares de su mente, un lugar lleno de puertas cerradas con candado.“El maestro cuando estaba perdiendo la memoria siempre decía eso. Siempre. Soy el espíritu del mundo, pero se me perdió la llavecita”, menciona Patricia inclinándose hacia al frente, poniendo sus manos encima de la mesa.
Sentada, al igual que está hoy en frente de la mesa, Patricia, con unos cuantos años menos, habla con una media sonrisa en su rostro para las mismas cámaras a las que le habló Santiago. Tiene el cabello con ondas rozando sus hombros. Lleva puesto una pañoleta roja con una blusa a cuadros rosada y gris. Al fondo está una pintura amarilla que abarca toda la pared y que hoy en día se encuentra en la oficina de la casa. “Aprendí de él, después con él. Después hubieron momentos a pesar de él”, repite en la entrevista.
Su historia con Santiago se remonta a cuando se ofreció como voluntaria en un montaje de una obra en la Universidad Nacional. Santiago le encargó un recuento escrito y, a partir de eso, comenzó su amistad que se convertiría en un amor, el cual tuvo que "terminar llegado el momento". Fueron largos años de compartir sus pasiones, su casa y a su única hija: Catalina García.
***
Santiago habla desde una de las pantallas distribuidas en la casa. Las personas que lo reconocen se animan a verlo, otras solo piensan que es un actor más de tantos que participan en las obras. Está con un traje blanco y corbatín negro. Sus cabellos y bigote blancos están peinados, lleva sus gafas y exclama moviendo la mano de arriba abajo, cerca y lejos de su cuerpo:
“Tantos años y todavía no tengo la respuesta
Sepa, que no tengo mucho tiempo y se me esfuma el que me queda”
“La obra hace como una especie de cierre de él en la escena”, menciona Alexandra, quien recuerda el momento decisivo del grupo cuando, después de un año de investigación sobre el cuerpo, tuvieron que apartar a Santiago de la dirección. A todos las nostalgia los arrinconaba, les oprimía el corazón. En ese instante, les dolieron esos recuerdos amontonados de tenerlo al frente de las obras por 53 años, pero es único cada momento en el que lo pueden ver hablando en esas pantallas a pesar del tiempo y de su ausencia.
Aún, la casa del Teatro la Candelaria está llena de él y todos crean a partir de lo que él les enseñó. Después de todo, la memoria de él se les atraviesa. Se niegan a su olvido. Santiago, el maestro, nunca salió definitivamente de la casa y hoy, que al sonar la olla pitadora en la estufa todos están en una reunión encerrados, no se escucha nada, las letras grandes que dicen La Escombrera parecen ser una nueva idea que se va a llevar a la tarima. Todos los actores y actrices mencionan que se traen entre manos algo para su aniversario número 59, además de volver a actuar Somma Mnemosine en este principio de año. Ya se van a cumplir cinco años sin el maestro, pero al teatro le queda todo el tiempo para seguir actuando la realidad de Colombia dándole vida a su legado.
Conozca más en: El Castillo de las Artes, desde su reconstrucción e historia