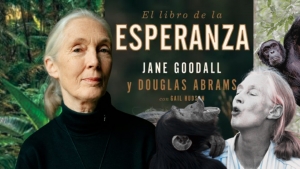Flor Rodríguez y su familia perdieron su casa, sus vacas, su tractor y quedaron a la deriva, sin saber de dónde vendría su próxima comida, cuando una fuerte ola de lluvias azotó el municipio de Fúquene, Boyacá. En 2011, el presagio climático arrasó con las cosechas y destruyó el suelo de los predios acabando con el ganado de los campesinos de la zona. Sin nada que salvar, Flor, sus hijas y nietas consideraron abandonar su tierra, hasta que de entre los restos inundados brotó la solución a sus problemas.
La familia Rodríguez se dedicó a la ganadería durante más de 40 años, desde que Eduardo, esposo difunto de Flor, compró el predio en 1976. En ese entonces la ganadería era un negocio muy rentable en Boyacá, ya que los campesinos de la zona les vendían directamente sus productos a las grandes empresas de lácteos y compartían equitativamente el mercado. Sin embargo, esta situación tomó un giro inesperado en 1998 cuando Alpina abrió su planta de producción en Ubaté. Para reducir costos, esta y otras empresas de alimentos empezaron a desarrollar los productos por su cuenta, eliminando la labor de campesinos como Eduardo y Flor.
Le puede interesar:La deforestación y la ganadería amenazan la conservación de áreas protegidas de la Amazonía colombiana
Al no contar con la mano de obra ni el capital para competir contra estas productoras, la familia Rodríguez fue forzada a vivir de lo poco que lograban vender a comercios y restaurantes locales.
La inundación acabó con la esperanza de un negocio ganadero que ya era casi inexistente. Los predios llenos de vacas se convirtieron en una laguna de la cual empezaron a brotar juncos, una planta flexible y resistente de color amarillizo. Por ese tiempo, las hijas de Flor madrugaban cada mañana a sacar el agua del predio y cortar juncos antes de que el ganado se lo comiera, pues ese tipo de plantas evitan que los bovinos produzcan leche. 
“Canastos de junco listos para ser empacados”. Créditos: Juan Salazar.
Flor pasaba todos sus días en la terraza de la casa mirando el horizonte. El impacto de la inundación la sumió en una profunda depresión que fue debilitando su cuerpo hasta que ya no pudo ayudar a sus hijas con las labores del predio. Ver a los juncos plagar el paisaje le trajo a Flor recuerdos de su niñez, cuando solía recolectarlos con su madre, doña Carmelina, para elaborar pequeños jarrones y canastos.
Lea aquí: Una historia llamada café: su proceso de producción en Colombia
Tejido en junco: una tradición que se resiste a desaparecer
El tejido en junco es un arte que se ha perdido con el tiempo, el cual tiene su origen en los pueblos indígenas de la zona andina colombiana. Carmelina lo aprendió de su madre, quien creció en el pueblo embera-chamí, donde el tejido representa más que una artesanía: es la viva manifestación de todo lo que conciben como material.
Flor relata que cuando tenía nueve años su madre la llevó a visitar a su abuela en el resguardo indígena, y así fue como conoció el verdadero propósito del tejido en junco: “Eso todo por allá está hecho de junco. Las chozas, los platos, las camas. No se ve cemento ni ladrillo. Argos trató de entrar al resguardo hace tiempo, ofreciendo hacerles casas y una ruta que llegará hasta la carretera, pero el líder del resguardo no los dejó entrar, eso no quieren la casa bien grande, quieren hacerla ellos”.
Los recuerdos de aquella visita al resguardo con su madre fueron la inspiración detrás de su incursión en este tejido, pues no necesitaba dinero para recuperar todo lo perdido si podía hacerlo ella misma a partir del junco que crecía en su lote. Flor y sus hijas empezaron a buscar entre las pertenencias de doña Carmelina algún tipo de indicio que les permitiera aprender este tejido. Encontraron un tapiz a medio hacer con los juncos sueltos y percutidos, pero que todavía conservaba los entrelaces del tejido.

“Tejido de cáñamo con alfiler sobre junco”. Créditos: Juan Salazar.
Sin embargo, la manualidad de doña Carmelina no era suficiente para aprender la técnica, por lo que buscaron en los restos de los álbumes de fotos algo que revelara cómo funciona el proceso. Lograron salvar un par de imágenes, las cuales les permitieron conocer el tipo de aguja e hilo que se usa en este tejido. Resulta que el junco es tan resistente que solo lo perforan alfileres y se necesita una cuerda de cañamo para que se mantengan unidos.
Al principio trataron de terminar la pieza, pero rápidamente entendieron que el junco al secarse es como el cemento, se parte al tratar de intervenirlo. Por ello, comenzaron a recoger las plantas más verdes que había, pues son las que conservan más agua y tardan más tiempo en secarse. Una vez recolectadas, les quitan los bordes y solo conservan “la vara”, la parte más rígida del junco. Se necesitan alrededor de 200 para hacer un canasto de medio metro, las cuales se dividen entre varas de médula y las tradicionales. Las primeras se remojan para que mantengan su flexibilidad y las otras funcionan como la estructura de la pieza.
Flor se encarga de hacer la base del canasto, labor que requiere extrema precisión y atención al detalle, pues no se puede completar si esta queda torcida o con tejidos sueltos. Posteriormente, sus hijas, María Luisa y Katherine, los ensamblan y elaboran las piezas que complementan algunos diseños, como: tapas, agarraderas, bolsas de tela, entre otros. Al finalizar las piezas, las nietas de Flor, Raquel, Betsy y Carolina, las empacan en bolsas de plástico y las etiquetan.

“Moldes de metal empleados en el tejido de canastos”. Créditos: Juan Salazar.
Del esfuerzo al éxito: el camino para construir un negocio
Les tomó casi seis años perfeccionar este proceso y sistematizar la manufactura de los canastos para poder hacerlos en el menor tiempo posible. Así mismo, desarrollaron artefactos, como moldes hechos con tubos de metal, para que todas las piezas queden iguales y evitar deformidades en el tejido.
María Luisa, la hija mayor de Flor, cuenta que fue un proceso complicado empezar a vender estas manualidades, pues no todas en la familia contaban con las mismas habilidades para el tejido y la calidad de las piezas lo evidenciaba. “Saber el rol de cada una, eso fue lo más difícil cuando se inició el negocio. Por ejemplo, Katherine no sabe tejer, los primeros canastos que hizo se iban pal piso, pero es la que mejor sabe anudar los juncos”, comentó.
Encontrar la fortaleza de cada una fue la clave para convertir este arte en un negocio, pero dominar el tejido no era suficiente para que los canastos se vendieran. Cuando sacaron sus primeros diseños, cada persona del pueblo quería uno y rápidamente se empezaron a exhibir en todas partes: restaurantes, mercados, terrazas e incluso la iglesia del municipio. Sin embargo, las ventas no duraron mucho, pues llegó un momento en el que no había a quien más venderle.
Flor cuenta que los canastos duraban semanas e incluso meses enfrente del predio acumulando el barro que les caía con el pasar de los carros. “Había meses en los que no tejíamos. Tocaba de a ratos vivir con lo que producían las niñitas (vacas), que no era mucho”, relató.

“Canasto de junco en el cobertizo de Flor”. Créditos: Juan Salazar.
Durante los primeros cuatro años, el negocio apenas se mantuvo a flote, vivían de lo poco que les compraban los residentes de la zona y lo que podían vender en mercados de artesanías. En el 2016, Flor y sus hijas contemplaron dejar de hacer canastos y volver a la ganadería, hasta que finalmente uno de esos tantos carros que veían pasar por la carretera se detuvo. Resultó ser una diseñadora textil, quien admiraba las piezas como si fuese la primera vez que había visto un canasto. Perpleja por el trabajo de Flor y sus hijas, les hizo toda clase de preguntas acerca del tejido, tomó un par de fotos y se llevó seis canastos con la promesa de que iba a volver.
Silvia, la diseñadora, regresó varias veces en los siguientes meses, cada vez comprando más piezas. En una de sus visitas, ya rutinarias, Silvia le preguntó a Flor si estaría dispuesta a vender sus canastos a gran escala. Flor, con una mirada de asombro, le respondió “¿cuántos necesita? ¿50?” A lo que la diseñadora contestó “Estaba pensando en 200 para el mes entrante”. Al no saber cómo cumplir con esa demanda, decidió quedarse callada. María Luisa tomó las riendas de la conversación y le indicó que tratarían de cumplir con la orden, pues ese tipo de trabajo es suficiente para mantener a la familia por seis meses.
Durante los siguientes 30 días, Flor, María Luisa, Katherine y unos vecinos de la zona que ofrecieron su ayuda, trabajaron día y noche sin descanso para cumplir con el pedido. Una vez finalizaron, Silvia les pidió otros 200 canastos, propuesta que no pudieron aceptar.
Flor comenta haberle explicado, con lágrimas en los ojos, que no contaban con la mano de obra para realizar tal cantidad de piezas en tan poco tiempo, temiendo que rechazar ese pedido significara el fin de su negocio. “Yo le dije que apenas y le pude cumplir con esa orden y tocó pedirle ayuda a los vecinos. No podemos solas, toca traer más gente y con qué y les pagamos. No alcanza”, afirmó.
Hasta el día de hoy recuerda con una sonrisa la respuesta de Silvia, ya que fue en aquel momento que supo que sus tejidos tenían futuro. “Nos dijo que porque no le subimos el precio a los canastos para meter a los vecinos en el negocio. Dizque los indios y los chinos cobraban más, que nos avispáramos”, relató entre carcajadas.

“Canasto de junco finalizado”. Créditos: Juan Salazar.
De Fúquene para el resto de Colombia
Vender canastos a gran escala implicó nuevos retos para la familia Rodríguez, ya que ahora tenían que poner códigos de barras y elaborar un empaque para las piezas. La primera labor resultó ser la más complicada, ya que no contaban con un computador y tampoco tenían impresora. Así mismo, ni Flor ni sus hijas sabían cómo hacer códigos de barras, labor crucial en la manufactura, pues es la única manera en la que se puede llevar la cuenta de los canastos.
Ante las complicaciones que trajo consigo este nuevo tipo de negocio, María Luisa usó unos ahorros, que guardaba para la universidad de sus hijas, para comprar un computador. Instaló un router de Internet en la casa y comenzó un curso de informática online en el SENA.
“Era todo el día haciendo canastos y en la noche aprendiendo como hacer las etiquetas. Al principio me costó harto, esos chinos ya hacían todo eso rapidísimo y uno que nunca había tenido esa maquina”, comentó María Luisa.
Se graduó con honores del curso, por lo que decidió dejar de lado el tejido y dedicarse solamente a lo administrativo. En cuestión de meses, el negocio empezó a producir entre 300 y 400 canastos mensuales, atrayendo cada vez más clientes y teniendo presencia en diferentes plataformas virtuales. “Mi mami fue la de la idea de abrir un Instagram. Le quería mostrar los diseños a las amigas de la señora Silvia, que no se iban a venir hasta acá para verlos”, afirmó.
Desde entonces, el negocio familiar creció como los juncos en el fondo del lago de Tota. Flor y sus hijas han empleado a alrededor de 50 habitantes de la zona, entre vecinos y ganaderos, que atraviesan una difícil situación económica. La zona de trabajo pasó de la sala de la casa a un cobertizo enfrente de la vía Fúquene - Chiquinquirá, donde cada día paran cientos de personas a admirar las piezas que confeccionan.

“Canasto de Flor exhibido por Homecenter Colombia”. Créditos: Juan Salazar.
De la mano de Silvia sus diseños llegaron a la estantería de todos los Homecenter en Colombia, donde venden aproximadamente 500 canastos cada mes. En 2023, Flor fue reconocida por la cadena de almacenes como “embajadora de la manufactura sostenible en Colombia”, homenaje que trajo consigo una gran recompensa económica, la cual ha destinado a la educación de sus nietas.
Hace un par de años, un negocio bastante parecido al de la familia Rodríguez abrió a solo 50 metros de su cobertizo en la carretera. La dueña, Nancy, es una de las vecinas que le ayudaron a Flor a completar su primer pedido, y en cada canasto pone una etiqueta que dice: “Hecho con tejido de Flor”. Este es tan solo un ejemplo del legado que ha dejado esta familia en Fúquene, Boyacá, donde el paisaje lleno de vacas y tractores lo han reemplazado canastos y manualidades.
Escuche nuestro podcast: De flores se vive, pero no se come: la transformación de los cultivos agrícolas en Anolaima, Cundinamarca