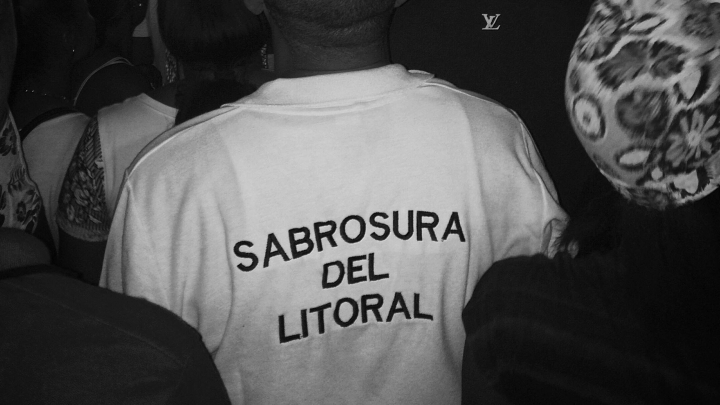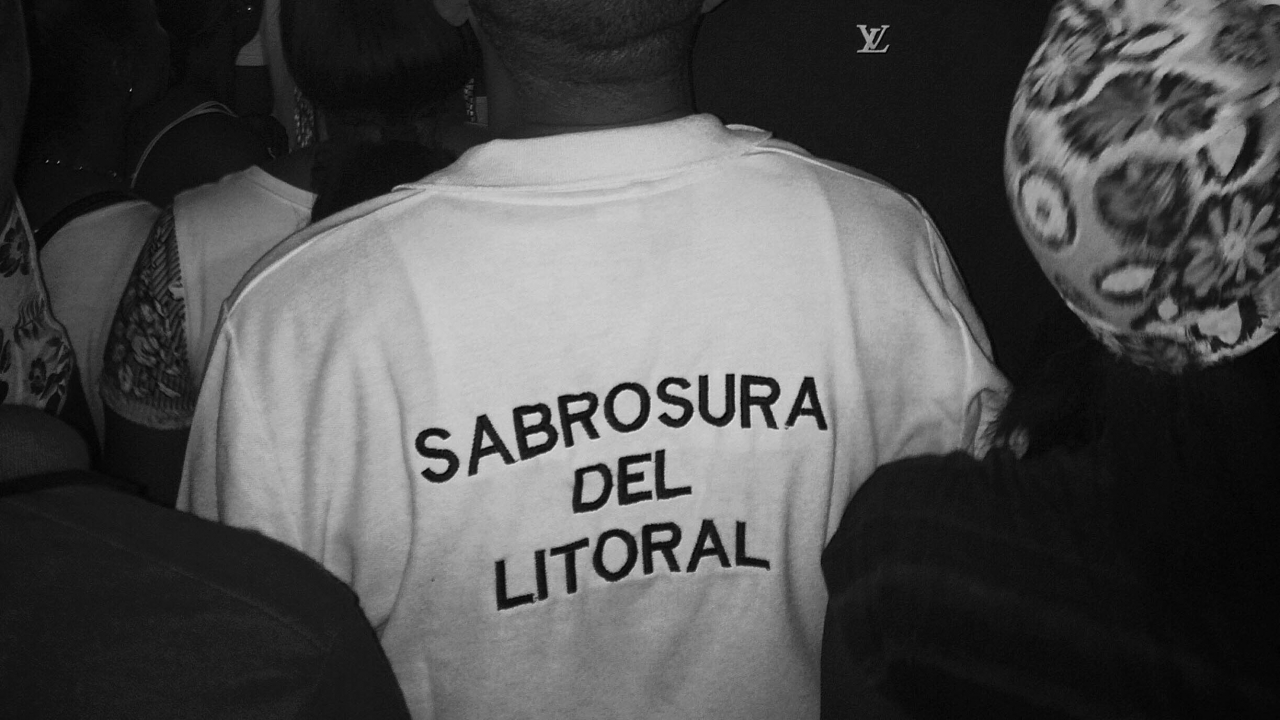Sin expectativas, como procuro enfrentarme a la mayoría de cosas, volví a Cali. La última vez tenía 8 años, me debía una visita desde aquel entonces y esta vez la música era la excusa perfecta. Una vez al año, desde hace más de 20 años, la ciudad se convierte en el punto de encuentro de la cultura del Pacífico con el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.
Fruto del placentero sentimiento que me generaba el pensar que quizá era más negra de lo que creía o quería, decidí ir al festival a reconocer. Reconocer en todo el sentido etimológico de la palabra: “re”, prefijo de repetición, y “conocer”, del latín cognoscere, conectar, estar junto de o cerca a la raíz.
Año a año, este recibe entre 80.000 y 100.000 asistentes, la mayoría de ellos de los cuatro departamentos que conforman el Pacífico colombiano. Podría arriesgarme a afirmar, basándome en mi experiencia, que entre un 80% y 85% de su público es negro y el 20% o 15% restante es extranjero o de otra parte del país.
...
Si no sabes de dónde vienes, no vas para ningún lado
Hace unos años, con el avance de los estudios en la genética, el descubrimiento de una similitud en el análisis del ADN mitocondrial de millones de personas permitió que se empezara a hablar de que todos los que estamos vivos hoy tenemos un ancestro común, una mujer que vivió hace más de 100.000 años en África Subsahariana, una especie de Eva, una “Eva mitocondrial”. Esa idea de un ancestro común africano se quedó conmigo desde la primera vez que la escuché. Pensé entonces que si el único ancestro común del que tenemos conocimiento venía de África era más que claro que yo también venía de allí, y no sólo yo, todos. Fue en ese momento que la curiosidad que sentía desde hace un buen tiempo por la cultura negra se hizo más fuerte.
La población “afro” en Colombia es producto de la llegada de esclavos africanos traídos por españoles y británicos a inicios del siglo XVI y, hoy, según datos del DANE, es aproximadamente el 20% del país y el 90% de la región del Pacífico (Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca). Las huellas de África aquí van más allá del color, están presentes en el folclor de la región. Un claro ejemplo son los rituales funerarios de las comunidades (cantos y alabados que acompañan el camino de las almas al otro mundo), a los que estudios sobre el africanismo en Colombia se refieren como a un fuerte vínculo con las tradiciones de ese continente resignificadas.
No creo en la existencia de una categoría racial del “negro” únicamente como el producto de una deshumanizada clasificación de la época de la colonia que funcionó, y funciona aún, no más que por y para cuestiones prácticas, pero es innegable que el “serlo” trae consigo sus particularidades, no por nada el discurso alrededor de fenómenos como el racismo o el colorismo, y todo lo que trae consigo, han tomado fuerza con el tiempo. Lo creo, por el contrario, y desde una posición podría decirse que privilegiada, al no haber sufrido de inconveniente alguno debido al color de mi piel, como una construcción de identidad basada en diferentes factores culturales y simbólicos.
Allá arriba tocan bombo y al fondo se oye guasá
Tomé un bus en La Ermita, en el centro de Cali. A los 30 minutos hasta dudaba de si se trataba realmente de la ciudad, tenía un océano frente a mí, y no precisamente el Pacífico, o sí, pero no tan así. La calle de ingreso al festival era un mar de gente, uno con la gama de colores más diversa que he visto, en todos los sentidos del color.
De fondo me gustaría decir que una marimba, y sí, aunque antes de la marimba escuchaba “Mujeres a la derecha, hombres a la izquierda. Dos filas, los niños no entran a la zona de concierto (…)”, y antes de esas instrucciones, “¡Se le cayó, se le cayó… Se le cayó el precio al arrechón!”, “¡Viche, crema de viche, tomaseca, arrechón, candelazo, viche, crema de viche, tomaseca, arrechón, candelazo! (…)” Y antes de esos gritos, “Somos pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta la raza y el don del sabor (…)”, y antes de eso, de poder distinguir cada uno de esos sonidos, y entre el humo chorizos y mazorcas, lo escuchaba todo y a la vez nada con la misma marimba de fondo. Ese sonido de una especie de un piano de la selva que no genera más que sonrisas y un sentimiento de plena tranquilidad en cualquiera que se lo encuentre por ahí.
Era imposible voltear sin ver un turbante, de todos los colores, de todos los tamaños, tan diversos como la fauna y la flora mismas de la región, de esos que en África representaban el liderazgo y la jerarquía de la mujer, y fueron apropiados aquí por la negra, la raizal y la palenquera. De esos que guardaron pequeñas semillas y oro dentro, cubrieron trenzas o soportaron el peso de bateas y cántaros de agua por años. Un símbolo de la ancestralidad negra -vendido dentro y fuera del festival-, siendo usado por centenares de personas que quizá no se consideraban como tal, llegaba, en algún punto, a reivindicar su uso político y estético en el contexto de una ciudad.
Una vez dentro, esa marimba que alguna vez estuvo de fondo era lo único. No había estrellas, pero bastaba con la cantidad de pañuelos blancos alzados en el cielo para darse cuenta que no hacían falta, de una u otra forma las estrellas estaban ahí. Esta vez no eran inalcanzables. Para moverse en medio de la chichonera, para poder avanzar así fuese un poco, había que estar bailando o boleando pañuelo. No se sentía esa dualidad característica de todo en occidente, lo blanco y lo negro. El límite entre dos mundos, que han estado siempre ahí, era difuso. Todo éramos uno, uno en la música, uno en el baile, uno en el canto, uno en la noche, uno en la ciudad, uno que lleva dentro ese indígena, ese blanco y ese negro.
Me construyo en el quilombo
El estar ahí me hizo entender que ese uno no podía empezar y terminar en el festival, aunque fuese innegable que su expresión máxima estuviese allí. Como le escuché una vez a Nidia Góngora “la música del Pacífico no es sólo una invitación a bailar, es un puente para escuchar a quienes la hacen”. Y aunque el Petronio ha sido importante para entender que el conocimiento es uno de los pocos caminos para alcanzar el respeto y el reencuentro intercultural, y que es a partir de la diferencia que debería construirse una sociedad, aún queda mucho camino por recorrer.
Cada uno de los grupos hacía las veces de la voz de una cultura histórica y sistemáticamente ignorada. Esa es una de las cosas más interesantes de la música tradicional, en especial la del Pacífico, que así como dice el antropólogo e investigador de la música Manuel Sevilla en Colombia es Negra, el último número de la Revista Arcadia, “surge y se mantienen como parte de procesos sociales más amplios donde el foco no siempre es la música”.
El Petronio va más allá de concentrar las manifestaciones culturales del Pacífico colombiano, de ser el lugar de encuentro de las tradiciones de sus comunidades. Es un llamado del Pacífico al resto del país, que por medio de canciones y cual grito anuncia “estoy aquí”.
...
La razón del viaje, que ahora es clara, no lo fue al principio, realmente no esperaba nada y me fui de ahí con todo. A esos de “¿Se pegó el viaje sólo para eso?” y “¿Una rola a la que le gusta la música del Pacífico?”, como a esa salsa de la Orquesta Conspiración “que tú son blanco, que yo son negro, que tú son blanco, que yo son negro… no importa el color de la piel, la sangre son colora´”.