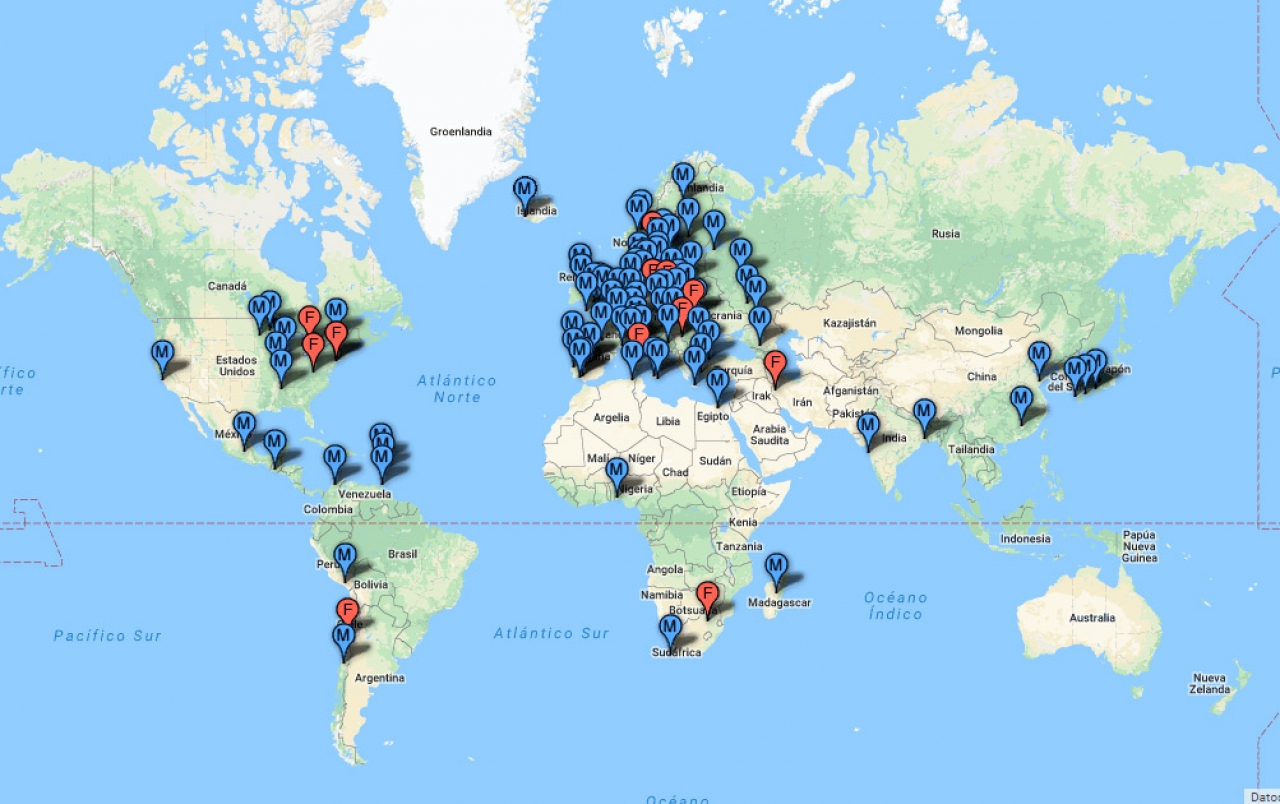Salí a las cuatro y media de la tarde del hotel La Fontana. Sentía mi espalda muy adolorida con todos mis músculos contraídos y con una gran necesidad de sentarme. Mi cansancio habría sido el resultado de estar un día ayudando en la cocina del hotel. Estuve muchas horas seguidas de pie, pero al contrario de todos los empleados, yo solo lo soporté un día. Recuerdo lo que me dijo la jefe de panadería, Tati, “el dolor de espalda se te quita a la semana de trabajar aquí”.
Llegué a las 6 de la mañana y esperé un poco en el parqueadero. Mientras me anunciaban con el chef, vi las miradas de los celadores y supe de inmediato que me veían como la periodista que llegaba cinco minutos antes a todos las citas. Luego de que me anunciaran, atravesé el parqueadero y entré a un ascensor. Mientras subía, imaginaba involuntariamente cómo sería la cocina. Se abrió el ascensor y era una sala desierta y oscura, con una pequeña mesa en el centro del salón, decorada con un florero.
Intuí que debía entrar por la puerta que decía “únicamente personal autorizado”, que se encontraba al otro lado del salón. La abrí un poco y, enseguida, un señor sentado en un escritorio me preguntó a quién buscaba. Pensé que era mejor decir que tenía una entrevista con el chef Ernesto Forero, ya que se hubiera visto muy extraño decir que venía a trabajar un día en la cocina.
Esperé al chef unos minutos afuera, como me dijo el señor, me senté en un banca y sentí el frío característico de las seis de la mañana. Pasó tan solo un minuto antes de que me ofrecieran un agua de frutas caliente que olía a mora y menta. Agradecí y empecé a soplar y a sorber. Cuando llegó el chef, un hombre amable, alto, y sin cabello, me invitó a su oficina, ubicada arriba de la cocina. Lo primero que pensé, al recorrer el lugar en donde trabajaría todo el día, fue que era muy pequeño para un hotel cinco estrellas que tenía a su cargo tres restaurantes. Sentí por un momento que estaba invadiendo el lugar de trabajo de todo el personal que estaba preparando el desayuno desde las cinco y media de la mañana. Mientras le explicaba al chef sobre mi trabajo, él con calma se pinchaba un dedo con el glucómetro, que le había pasado su secretaria, una mujer con voz gruesa y piel algo pálida.
Esa misma mujer, me pasó un uniforme desechable que me hacía ver como una carnicera de barrio. Me despedí y bajé con cuidado a la cocina, me sentí un poco angustiada por el piso mojado que, en todo el día, nunca se secó. Decidí caminar deslizando mis pies, como si tuviera patines. Eran las siete y media de la mañana cuando todos iban de un lado para otro sin distraerse ni un instante. El chef me asignó para la cocina fría, había tres mujeres que no paraban de partir papayas y melones. Mi primera tarea consistió en ordenar quesos y jamones en grandes bandejas, los picaba en triángulos y ordenaba en hileras. Sentí la necesidad de utilizar una regla que ocultara un poco mi horrible e involucionado pulso.
No tuve ninguna tarea por un corto tiempo, ya que por petición del chef, yo no debía usar cuchillos ni máquinas. Él me dijo que no quería tener ningún percance ni accidente ese día. Mi descanso terminó cuando la subchef o “jefe”, como le llaman todos, llegó a mi lado con una caja llena de copas y me preguntó, con una sarcástica pero amable sonrisa, “¿eres nuestra periodista invitada?”. Me ordenó llenar las copas con fruta picada, luego de completar la tercera copa me di cuenta que eran salpicones. Debía poner un embudo a cada copa antes de llenarla, con el fín de que el filo del vaso luciera impecable, y no como los salpicones salvajes y chorreados que venden en la ciclovía los domingos.
Cuando terminé de llenar todas las copas de la caja, la “jefe” me dijo que había que llenar diez cajas más, pues el evento tenía alrededor de 200 invitados. Llené hasta la sexta caja despacio y con calma, disfrutaba del olor a tutti frutti. Luego, una señora de baja estatura vestida de forma elegante entró a la cocina y le dijo a la joven responsable de los salpicones: “Vengo a recoger los salpicones, están programados para servirse en diez minutos”, a partir de ese momento empecé a llenar mas rapido las copas, sin que nadie me lo ordenara, sin embargo sentí que estaba haciendo mal mi trabajo.
La “jefe” le dijo en tono regañón a la joven “¿por qué tanta demora?”, y la joven muy apresurada, sin decir una palabra, ponía jugo de naranja a las copas que ya tenían fruta. Cada copa que iba saliendo, se la iban llevando al evento. En ese momento de apuro ya no tenía relevancia las copas chorreadas, o cual tenía más fruta que la otra, y el olor a tutti frutti había desaparecido. Cuando terminé todas mis copas, me acerqué a la joven y le pregunté que si no quería ayuda para llenar las copas con jugo. Ella destapó una gran bolsa de jugo de naranja, que estaba encima de bolsas vacías, lo puso en una jarra, me la pasó y me agradeció.
Mientras llenábamos lo más rápido que podíamos los vasos, la “jefe” se nos acercó y levantó un salpicón que se suponía ya estaba listo y dijo “ponle mas jugo a este”. Casi suelto una carcajada al ver al pobre y seco salpicón, ya que sabía que las pocas y tacañas gotas de jugo de naranja que tenía, habían sido mi culpa. Lo rellené muy rápido y lo puse en un mesón visible, en donde se colocaban todos los platos listos, pero nadie nunca lo recogió. Así que el salpicón pasó a pertenecer al montón que había sobrado.
A las once de la mañana, otra vez, estaba buscando en qué ayudar. La “jefe” miró el reloj y en tono fuerte, casi gritando, le dijo a toda la cocina “¡las once, la hora feliz!”. Me di cuenta que se refería al almuerzo, y que debíamos empezar a prepararlo, de una vez. La seguía con la mirada mientras ella verificaba la presentación y las medidas correctas de cada cosa. La miré sin decir una palabra, ya que no quería interrumpir su trabajo, hasta que se dio cuenta que necesitaba una tarea. No dudo en ponerme hacer la ensalada.
Me ordenó que trajera del cuarto frío mucha lechuga. Entre a una pequeña bodega oscura llena de verduras, lácteos y una gran lata de atún destapada, estaba a la temperatura de una nevera, llené mis manos de lechuga y salí rápido. La “jefe” me dijo que atravesara la cocina caliente y trajera un tazón lo suficientemente grande para poner toda la lechuga. La cocina caliente estaba enfrente, era un estrecho pasillo con estufas, cosas friéndose y otras horneandose.
Pasé rápido tratando de no resbalar y llegue a un minúsculo cuarto de lavado en donde un señor de edad, con bata de carnicero, botas pantaneras y guantes de goma que le llegaban hasta los codos, me sonrió y me preguntó mi nombre con acento de afuera. Sentí perder el equilibrio un par de veces, mientras él me buscaba un recipiente limpio. Salí caminando con mucho cuidado, pasé a la cocina fría y empecé a lavar la lechuga y luego a romper en pequeños trozos las hojas. Traté de hacerlo más rápido agarrando varias hojas, pero la “jefe” mencionó que no se podían quedar pedazos grandes.
Cuando creí que había terminado, la “jefe” me paso un balde de color naranja muy grande, de inmediato pensé que era una caneca para la basura. Pero ella me explicó que debía poner la lechuga ahí, tapar el balde y girar de una palanca que tenía arriba, para que la lechuga, con un sistema de centrifugado manual, se secara completamente. Toda el agua empezó a salir por un pequeño orificio que tenía el balde en la parte inferior. El agua caía en el lavaplatos hondo, en donde había lavado la lechuga.
Luego de poner la lechuga en tazones, el chef me vino a buscar. Bajamos un piso en ascensor y llegamos a la panadería, un gran salón con hornos y dos mesones muy grandes, tenía una ventana muy grande que dejaba ver los parqueaderos. El chef me presentó con dos mujeres encargadas de todos los postres y pasteles del hotel. En ese momento mi espalda me estaba matando del dolor. Estaban preparando los postres para el almuerzo, recuerdo que mi boca se llenó de saliva al ver a “Tati”, la jefa de pastelería, porcionando una inmensa milhoja. El chef cogió dos porciones, una para él y la otra, me la paso a mí. Pensé que, tal vez, había descifrado mi cara de hambre.
La cocina olía a harina y a azúcar, a diferencia de la de arriba el piso no estaba mojado. Mi primera tarea fue ordenar los postres en hileras, ordené las milhojas, flan de durazno, pie, unos pequeños cilindros de galletas con chocolate encima y trufas con coco rallado. Ordenamos cuatro grandes bandejas, de las cuales sobraron dos. Mientras me comía otra milhoja, Tati hacia un cheese cake de frutas, con crema, masa fresca y delicada, el melón le daba un toque exquisito. Ella hacía inmensos postres en muy poco tiempo, luego de terminar el cheese cake, empezó hacer un postre hojaldrado relleno de peras acarameladas, me llevé una porción de este a casa.
También ayudé a porcionar un postre blanco, que tenía mucha crema y base de bizcocho. Era sencillo, pero me moría de las ansias por saborear su suavidad azucarada. Antes de comerlo lo adorné con fresas encima. Tati, mencionó que las fresas necesitaban brillo, en ese momento no entendí a qué se refería, enseguida la joven que le ayudaba, dio un rápido vistazo al techo con una mirada de cansancio. Aquella joven trajo un balde con gel dulce, le aplicamos de este a cada fresa. Ahora sabía porqué las fresas de los postres y pasteles lucían tan exquisitas.
Estaba porcionando el último postre y al mismo tiempo hablando con Tati, una mujer muy joven, con grandes ojos azules que realizaba su labor con tranquilidad y pulidez. Vi el reloj y me dí cuenta que me tenía que ir. Me despedí y me dirigí con lentitud a la oficina del chef, en donde estaba la subchef planeando el día de mañana. Tuve algo de nostalgia al salir del hotel, ya que una parte de mí quería quedarse. En toda la jornada sentí entusiasmo, olores exquisitos y vi comida en inmensas proporciones. En la cocina, nunca oí una queja de ninguna persona (excepto las mías). Pensé con enfado en los disgustos caprichosos y sin razón, de comensales que ignoran el trabajo y la dedicación de los que están al otro lado de un buen plato