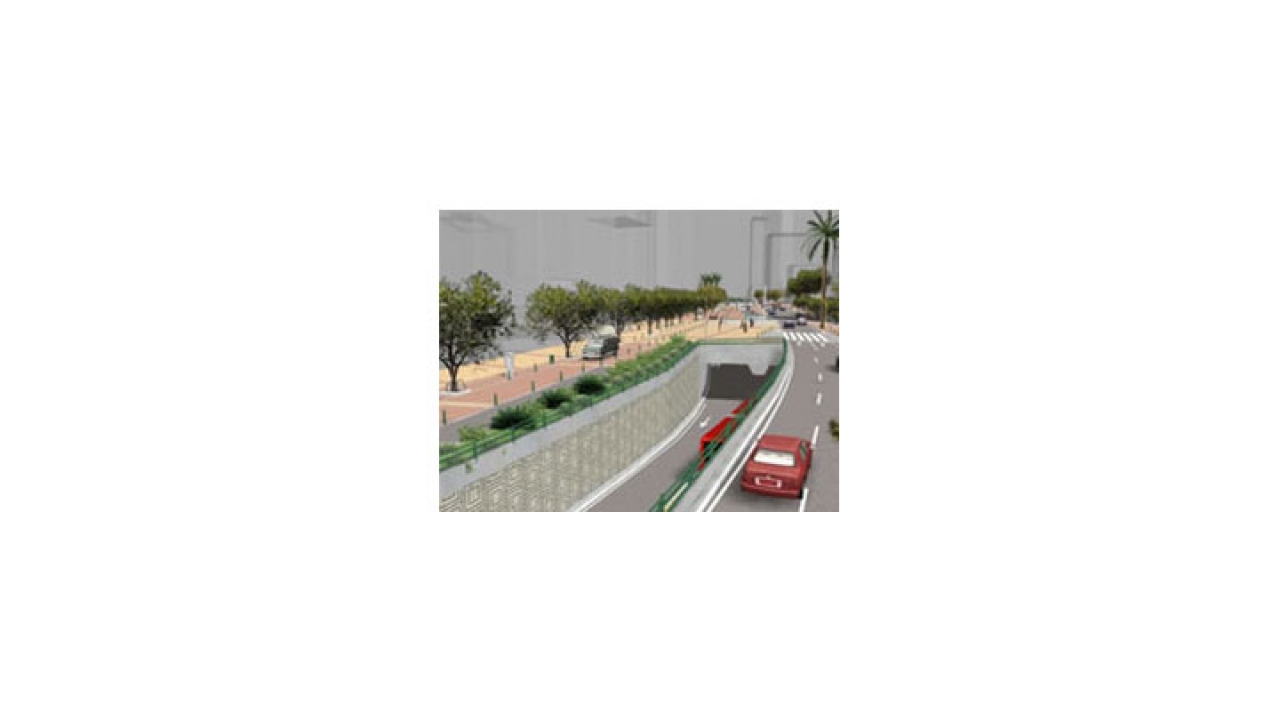Eran las 9:30 de la noche del 19 de enero de 2008.
Los golpes sacudieron con fuerza la puerta de la casa. Temerosos, Eris Gutiérrez y su esposo Hilber se asomaron por entre la ventana sin saber qué hacer. La oscuridad reinaba en el exterior y solo podían distinguir la silueta de unos hombres que a los gritos les exigían que abrieran para darles una razón. Dos paramilitares, que se identificaron como miembros del Bloque Central Bolívar, les traían un mensaje claro: para la mañana siguiente, toda la familia tenía que abandonar Plan Bonito, la vereda donde vivían en el municipio Barranco de Loba, en el sur de Bolívar.
No tuvieron opción. “Supimos que teníamos que irnos, porque diez años atrás ellos mismos ya habían secuestrado a mi papá, y en diciembre, antes de venirnos, habían perseguido y amenazado a mi esposo varias veces”, dice Eris. Es una mujer de piel morena, de treinta y siete años, con las líneas de expresión muy marcadas. Lleva casi seis años en Bogotá, pero conserva intacto el acento caribeño en su voz.
Por la angustia y el afán, escasamente pudieron alistar alguna ropa y a sus cinco hijos. Leidy tenía apenas cinco meses. Yuliana estaba a punto de cumplir los dos años. Javier tenía seis; Fabián, diez y José, el mayor, trece. Los gritos y el llanto de Eris despertaron a los tres más grandes, quienes, sin entender por qué, también ayudaron a empacar la ropa y la comida que alcanzaron.
Con ayuda de los vecinos y con lo que tenían guardado en la casa completaron la plata para poderse ir tan pronto amaneciera. Tomaron la primera chalupa que salió de Plan Bonito, que los llevó –por seis mil pesos a cada uno– hasta El Banco Magdalena. Allí, cerca de las diez de la mañana, se subieron al bus que los trajo hasta Bogotá en un recorrido de más de 20 horas por el que tuvieron que pagar 280 mil pesos.
Como ellos, aproximadamente 90 desplazados arriban cada día a Bogotá huyendo de la violencia, según los registros de declaración de desplazamiento de las Unidades de Atención y Orientación a población desplazada (UAO). Estas personas llegan con la ilusión de encontrar un lugar donde sea posible volver a empezar, lejos del conflicto, y con mejores oportunidades. Todos tienen esperanzas en el viaje que les tocó emprender. Los adultos: encontrar un techo y una forma para tener ingresos; los niños: volver a estudiar y a jugar con la tranquilidad que perdieron en sus lugares de origen. Largas caminatas, recorridos a través de los ríos en medio de la oscuridad y buses intermunicipales hacen parte de la travesía con la que por fin logran arribar a la capital del país.
***
Al llegar a Bogotá, sin conocer a nadie, los desplazados buscan ayuda en las instituciones de asesoría que el Distrito tiene para su atención. Una de estas oficinas es el Centro de Atención a Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos (CAVIDH), que tiene puntos de atención en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Teusaquillo, Bosa, Suba y Kennedy, entre otras.
En el segundo piso del CADE Candelaria, donde las filas parecen no tener fin a ninguna hora del día, está la antigua oficina del CAVIDH de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Una mujer y su niña de siete años esperan sentadas en las sillas que están contiguas a la puerta. Adentro, el lugar es pequeño y tiene solo tres escritorios pegados uno al otro para un abogado, una trabajadora social y una psicóloga.
Tatiana Dueñas, la joven trabajadora social, les pide con señas a través del vidrio que esperen un momento, pues hasta ahora acaba de llegar de almorzar. Son cerca de las 2 de la tarde. Cuando la mujer y su hija entraron, la saludaron con confianza, porque han estado en el CAVIDH varias veces desde la semana anterior. Allí les ayudaron enviando una carta al colegio Cedid para que la niña entrara a estudiar. Al principio lo intentaron por su cuenta, pero en esa institución educativa les respondieron en varias oportunidades: ‘no hay cupo, toca que vuelva después’.
La pequeña está vestida con un pantalón rosado y una camiseta blanca. Antes de sentarse se quita la maleta en lona de color rojo que trae colgada en la espalda. Aunque ya tiene el cupo y justamente viene del colegio, le han puesto problemas por el uniforme. Su mamá no lo ha podido comprar y por eso Tatiana se comprometió a tratar de ayudarles para conseguirlo a través de la Secretaría de Educación. Pero todavía no le han dado respuesta, así que ese día les dice que tendrá sus datos a la mano y cuando tenga noticias llamará a la mamá al celular.
Mientras guarda en el archivador la carpeta con los datos de la mujer que abandonó hace pocos minutos su oficina, la trabajadora social cuenta que lo primero que hacen como funcionarios para ayudar a los desplazados es decirles que deben incluirse en el Registro Único de Población Desplazada (RUDP) del Departamento para la Prosperidad Social, antes Acción Social. Una vez tengan la ‘carta de desplazados’ –como comúnmente le llaman–, pueden acceder a todos los programas que el Estado ha diseñado para esta población.
Tener el registro es un proceso que hoy puede tardar hasta seis meses. En este tiempo las familias deambulan entre las casas de los familiares, los albergues de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo y los cambuches que construyen en las periferias de Bogotá, en los barrios de invasión. Aún no cuentan con el subsidio para el arriendo que les da el Gobierno y, solo hasta que este llega, pueden intentar alquilar una pieza económica en localidades como Ciudad Bolívar y Bosa.
En el caso de Eris Gutiérrez, la desplazada oriunda de Plan Bonito (Bolívar), cuando salió de su tierra no trajo más que la ropa que le cupo en un par de maletas y la dirección de una prima lejana que vivía en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, quien la recibió en un cuarto con sus cinco niños. Allí vivieron apretujados durante 20 días.
“Nosotros no teníamos a dónde más ir. Mi marido y yo salíamos de ahí a las 4:30 de la mañana con Leidy y Yuliana, las dos niñas pequeñitas, para ver quién nos podía ayudar. No desayunábamos ni almorzábamos, porque no teníamos plata”, recuerda Eris.
La dueña de la vivienda en la que vivía su prima en Patio Bonito se quejó de tener ‘un montón de gente arrimada en la casa’, por lo que Eris y su familia nuevamente tuvieron que buscar a dónde ir. Esta vez salieron para donde un tío político del esposo, que los recibió en su casa en el barrio Cordillera Sur, en Ciudad Bolívar, por tres meses, hasta que también les pidió que se fueran, pues estaban hacinados y eran una carga económica muy grande para él.
“En ese momento fui a Acción Social, que me ayudó ahí sí dándome lo del arriendo. Me vine para otro barrio de Ciudad Bolívar y encontré una pieza que me arrendaron en 180 mil pesos. Apenas me alcanzó la plata”. Este fue el comienzo del difícil trasegar de su familia en la capital del país. Desde entonces han vivido por lo menos en cuatro lugares más, por lo que, dice Eris, “todo ha sido una lucha aquí en Bogotá”.
Como en este caso, “los desplazados pasan los días sin techo ni comida asegurada. Las primeras semanas viven una lucha ardua y la educación de los niños no es de importancia, hasta que la familia se ubica y encuentra al menos un lugar seguro donde vivir”, afirma la funcionaria del CAVIDH, Tatiana Dueñas.
La interrupción que viven los menores en el proceso educativo que traían de sus regiones y el tiempo que tardan en volver a estudiar en Bogotá, mientras la familia se estabiliza, puede traer consecuencias negativas para ellos. La psicóloga Carolina Lleras, quien también trabaja en esta institución, explica que además de que se atrasan en los contenidos académicos, “el colegio es el único espacio que realmente permite que los niños desplazados puedan identificar las características y costumbres de la nueva ciudad, y así se puedan adaptar a ella”.
***
“Si le digo que no hay cupo es porque no hay, acaso dónde los vamos a sentar, no ve que terminan todos apretados y comienza a oler a feo”, le decía la secretaria del colegio Porfirio Barba Jacob a Luz Contreras, una mujer desplazada del Cauca, según cuenta. Sentada sobre la cama, en la única habitación que tiene una construcción en madera del barrio Bella Flor, esta madre cabeza de familia, de cuarenta y ocho años, revive los ‘ires’ y ‘venires’ que pasó para que sus hijos entraran al colegio cuando llegaron desplazados.
Esa era la segunda vez que acudía allí para conseguir el cupo para Wilson y Jeimmy, sus hijos de doce y trece años. Desde que salieron del Cauca hacia Bogotá en septiembre de 2007, hasta ese momento, ya habían dejado de estudiar durante más de ocho meses y todavía estaban en la misma situación: los niños en la casa a la espera de una oportunidad para acceder a la educación.
Aunque la Ley 387 de 1997 y la Corte Constitucional –en la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 251 de 2008– exigen que los colegios públicos faciliten el ingreso a los desplazados de forma gratuita y en cualquier momento del año, cuando Luz volvió del colegio a su casa esa tarde de junio del 2008 tuvo que darles la noticia a sus dos hijos: otra vez le habían dicho que no.
Hasta agosto del 2008 todo siguió igual para ellos. Por esa época, en el Parque El Tunal, realizaron una jornada de atención para población desplazada en la que estaban algunos profesionales de la Personería de Bogotá. Al conocer el caso, uno de estos funcionarios intervino y se comunicó directamente con la Secretaría de Educación y esta, a su vez, con el colegio, por lo que parecía que por fin Wilson y Jeimmy podrían estudiar de nuevo.
Pese a la intervención de la Secretaría de Educación, en el colegio siguieron existiendo trabas. “Cuando volví, la secretaria estaba molesta, y me dijo que si no tenía los certificados de los colegios donde estudiaron en el pueblo no me los podía recibir, que a ella la carta de desplazados no le servía para eso”, cuenta Luz.
Una vez más, la funcionaria desconoció lo que la Corte Constitucional ordena al Ministerio de Educación para atender a los niños desplazados. Según el Auto 251 de 2008, los colegios en Bogotá tienen que dar las certificaciones académicas de los grados cursados previamente en los pueblos a los menores que no cuentan con ellas.
En medio de la desesperación, la mujer desplazada alegó que para ella era imposible volver al lugar del que la habían sacado, pero la secretaria no dio su brazo a torcer. Por esto, se tuvo que contactar con una profesora y le dio su ubicación actual –poniendo en riesgo a su familia–, para que le hiciera llegar los documentos.
Con papeles en mano, por cuarta vez, Luz estaba en las puertas del colegio. Según dice, cuando la secretaria la recibió le insinuó que, como ya corría septiembre, ya no era el momento, ‘porque en tres meses que quedaban del año escolar qué iban a aprender’. Esta vez no se dejó sacar y dio la pelea para asegurar el cupo con el que por fin, Wilson y Jeimmy regresaron a clases.
Historias como estas hay muchas más. Javier, Fabián y José, los hijos mayores de la desplazada Eris Gutiérrez, también tuvieron que esperar cerca de cinco meses para volver a estudiar. La respuesta que siempre le daban a la madre es que no había cupo y no los podían recibir, aunque ella llevaba la carta de desplazada y otra carta del CAVIDH para que la ayudaran en la matrícula.
Aún en la actualidad la Defensoría del Pueblo y otras instituciones reciben quejas de niños desplazados que terminan de puerta en puerta en las diferentes entidades y colegios a la espera de solucionar su situación. Una muestra de ello es que en el primer semestre de 2012, las Unidades de Atención y Orientación a población desplazada tuvieron que expedir 4.254 cartas para interceder ante la Secretaría de Educación para agilizar el proceso de matrícula de los menores.
A la fecha, no existe un seguimiento por parte de las instituciones que permita detectar cuántos de los niños que han llegado a Bogotá han vuelto a estudiar. Se sabe que en los colegios distritales, según la matrícula oficial, estudiaron en el 2012 solo 35.888 desplazados, más de la mitad en las localidades de Ciudad Bolívar (7.554), Bosa (5.388), Kennedy (3.843) y Usme (3.843). Muchos enfrentaron un largo camino para entrar a las escuelas; pero al ingresar a los colegios, la lucha apenas comienza.
***
Para Carolina Lleras, psicóloga del CAVIDH especializada en atender a víctimas de la violencia, “el principal obstáculo que tienen los niños desplazados, más que entrar, es permanecer en los colegios”. Según explica, en sus consultas ha recibido casos de menores que son estigmatizados por sus conductas o sus edades, generalmente superiores a las de los demás compañeros. También, en ocasiones vienen a pedirle ayuda porque los papás no tienen la plata para comprar uniformes o útiles escolares, lo que les genera discriminación en los colegios y es una de las causas por las que empieza la deserción escolar. Esto, para los niños desplazados más pequeños. La situación es más complicada para los mayores de catorce años, quienes se dan cuenta de la difícil situación económica de su familia, por lo que no tienen como opción entrar a estudiar sino dedicarse a trabajar.
El hijo mayor de Eris Gutiérrez, José, llegó a Bogotá cuando tenía trece años y acababa de terminar cuarto de primaria. Luego de cinco meses sin estudiar y gracias a la persistencia de su madre en el Cadel –como se llamaba la oficina local de la Secretaría de Educación en ese entonces–, él y sus hermanos Javier y Fabián obtuvieron el cupo para empezar su educación en Bogotá, aunque en colegios diferentes.
José es un joven alto, de contextura gruesa y piel morena. Mientras está sentado en el comedor de su casa, en el segundo piso de una vivienda en arriendo en el barrio Mirador de Ciudad Bolívar, recuerda cómo fue ese primer día en el colegio José María Vargas Vila. Ya tenía catorce años y lo habían aceptado para hacer quinto de primaria. Dice que solo una vez ha hablado de esta experiencia con una persona ajena a su familia.
El impacto fue inevitable, y en su memoria perdura la sensación de la diferencia. “Me sentía muy extraño a todo y por eso fue muy difícil”, afirma José. En el nuevo colegio había encontrado un panorama muy distinto al de su lejana escuela de la vereda de Plan Bonito, en la que escasamente había uno o dos maestros y él mismo tenía que llevar su silla para tomar las clases.
“Cuando llegué estaban en clase de matemáticas, como de figuras y geometría. Me senté y vi que no sabía qué eran ninguno de los materiales”. Ese día fue la primera vez que José vio el papel milimetrado y el compás, lo que se les hizo muy raro a sus compañeros. “Me decían que las hojas blancas eran ‘tamaño carta’ y yo no sabía qué hacer, que había que traer uno y otro material, así que me iba a la papelería para preguntar qué era cada cosa”, cuenta entre risas.
Los primeros meses fueron un reto. José, por su educación anterior, estaba atrasado en las diferentes materias, razón por la que le tocaba esforzarse más que a los demás estudiantes para cumplir con todo lo que le pedían. Aunque nunca le preguntaron por qué llegaba hasta ese mes del año, constantemente los demás niños le decían que ‘por qué estaba tan atrasado en el colegio si ya era tan grande’, pues ninguno de ellos sobrepasaba los once años, mientras él ya iba para los quince.
Desde los siete años hasta los trece, solo había podido avanzar cuatro cursos. ¿La razón? Las constantes amenazas a los dos maestros de la escuela de su región los hacían irse por temporadas, e incluso, en el 2000, los profesores no regresaron durante más de nueve meses por miedo al conflicto que se vivía en la zona a causa de los paramilitares.
Sin poder explicar por qué y en medio de una risa nerviosa, José dice que nunca le contó a sus compañeros eso, ni que era desplazado. “Me daba miedo que me rechazaran, así que cuando me preguntaban que de dónde era yo les decía que del sur de Bolívar, pero sin contarles cómo ni por qué había llegado acá”.
Aunque niega haber sido víctima de ‘matoneo’ por parte de sus compañeros por ser un niño desplazado, pues al parecer ellos nunca se enteraron, dice que no puede olvidar que lo molestaban mucho y se burlaban de él por su edad. Justamente, esta fue una de las razones que lo llevó a desertar de la escuela tres años después, aun cuando la profesora le decía a su mamá que era de los más juiciosos de la clase.
Otros niños desplazados que recién llegan a Bogotá se sienten desorientados, no solo por desconocer los objetos, personas y actividades del colegio, sino también porque no saben cómo ubicarse ni conocen el nuevo barrio en el que se encuentran, explica Álvaro Sánchez, experto en temas de educación de la Corporación Opción Legal.
Durante varios años, Sánchez ha trabajado con niños víctimas de la violencia en Bogotá y otras ciudades para construir una ruta de atención a esta población de la mano con las Secretarías Departamentales de Educación. En su experiencia con los desplazados, encontró que estos menores “tienen comportamientos propios, generalmente del campo, que hacen que sean excluidos o discriminados. Tienen otra forma de hablar y de entender la vida”, lo que dificulta su proceso al interior de los colegios.
Cuando Érica entró al colegio Naciones Unidas en Bogotá debía recorrer más de 20 cuadras destapadas en el trayecto hasta su casa, en el barrio Verbenal de Ciudad Bolívar. Ella llegó desplazada de Granada (Meta), un municipio en el que creció viendo el campo, los ríos y la naturaleza. Muy diferente era el panorama durante este recorrido, en el que reina la desesperanza y la delincuencia, y en el que dice haber visto más de una vez muertos tirados sobre la tierra.
Además de enfrentar las difíciles condiciones del barrio al que llegó, también tuvo que asumir la discriminación de la que fue víctima en su escuela, en donde un profesor se encargó de hacerla conocer como ‘la muchacha metana’, debido a su lugar de origen, hasta que todos sus compañeros repitieron la misma burla.
Obstáculos como estos, que enfrentan a diario los niños desplazados en los colegios, son los que requieren prevención por parte de la Secretaría de Educación y sus colegios. “Se debe hacer notar la situación de los menores desplazados y atenderlos antes de que los problemas alcancen este nivel, porque después ya no podrá evitarse que los muchachos se salgan de estudiar”, concluye el investigador Álvaro Sánchez.
***
La última parada del bus alimentador El Paraíso se encuentra frente a una carnicería, en lo alto de Ciudad Bolívar. Esa ruta diariamente conecta con la ciudad a los habitantes de esta lejana periferia del sur de Bogotá. Luego de caminar dos cuadras hacia arriba, por entre la vía polvorienta, una cancha de fútbol sobre cemento y otra de baloncesto guían el camino hacia la entrada de uno de esos mega colegios insignes de las dos últimas administraciones distritales de Bogotá: el Paraíso Mirador.
Dos muchachas están sentadas sobre las escaleras de esta construcción de tres pisos en ladrillo. Llevan la sudadera azul oscura del uniforme y están terminando una tarea de historia. Una de ellas es Érica, la joven desplazada del Meta. Ahora tiene diecisiete años y estudia en el Paraíso Mirador, luego de que se retiró del colegio Naciones Unidas por sentirse discriminada por sus compañeros y maestros.
Tras sonar el timbre, se dirige a la sala de profesores del tercer piso. Allí, un grupo de cinco docentes conversan alrededor de una mesa mientras se toman un tinto. Érica está buscando a quien le dicta filosofía para pedirle unas fotocopias. Ella es una de las
333 desplazadas que se matricularon en esta institución en el 2012 –uno de los colegios con más niños desplazados de Ciudad Bolívar, además del Sierra Morena, el José María Vargas Vila y el Tesoro de la Cumbre–, según el informe sobre población en situación de desplazamiento de la Secretaría de Gobierno.
Aunque la Ley 387 en el artículo 19 indica que los colegios deben adoptar programas especiales para asegurar que los niños desplazados puedan adaptarse, lo cierto es que esta es una realidad que los docentes que están en la sala desconocen. Ante las preguntas sobre cuáles y cuántos son los estudiantes desplazados de la institución, todos hacen una mueca y responden al unísono no saber exactamente.
“No sé si el colegio tiene población desplazada, cuánta sea o si sea de los que más tiene”, dice Javier Escobar, docente de educación física y artística. “Sé que los hay pero no sé quiénes son, porque tenemos cursos en promedio de 40 estudiantes y no hay tiempo para detenerse con cada alumno”, dice Sandra, quien dicta Gestión Empresarial. “En el día a día pasan inadvertidos”, asegura un profesor de Sociales que lleva una década trabajando en el colegio.
Mientras el profesor Javier supervisa a un grupo de alumnos del curso noveno, que está en entrenamiento de fútbol, se sienta en la gradería y explica que en sus clases a veces detecta que uno u otro estudiante viene del campo, por su actitud diferente a la de los otros niños. La ropa, los peinados, su comportamiento y hasta las actividades que hacen fuera del colegio pueden ser las razones por las que son discriminados, dice.
Sin embargo, este docente nunca ha tenido un acercamiento mayor a ninguno de los desplazados del Paraíso Mirador. “Solamente cuando hay alguna actividad y necesitamos un documento legal, los profesores nos enteramos de quiénes son desplazados, porque los niños se acercan y nos dicen que no tienen un papel porque no son de Bogotá”, explica.
Claro está que hasta el momento, él prefiere que sea así. “Yo no me siento preparado para abordar temas de estos con chicos que han vivido algo tan difícil, pues desconozco el dolor del desplazamiento y no tengo cómo abordarlo”, afirma Javier. También asegura que ni él ni sus compañeros están capacitados para ofrecer una educación diferencial, que considere que los niños han sido víctimas del conflicto armado colombiano, y que no se trata de recibir una formación adicional para sumarle esto a “un docente con una gran cantidad de ocupaciones”.
Por lo pronto, los niños desplazados en este colegio pasan inadvertidos. Muy distinta es la visión que tienen en la Secretaría de Educación de Bogotá, donde la apuesta para cumplir con lo que dicta la Ley y las sentencias de la Corte se ha centrado en el trabajo que pueden hacer los profesores.
En la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, la directora Catalina Valencia se encarga de fortalecer la inserción de los niños en los colegios para que no haya temor ni discriminación, y para que haya flexibilidad según las características particulares de los grupos de población que entran a los colegios del distrito.
En su oficina, ubicada en el edificio de la Secretaría de Educación de la calle 26, esta economista explica que necesariamente debe haber un enfoque diferente, para que la educación tenga en cuenta las formas en que el conflicto puede haber afectado a esta población. Por esto, la Secretaría creó en el 2008 el Proyecto 260 de Inclusión, a través de la Corporación Opción Legal y la ACNUR, en el que voluntariamente algunos docentes toman cursos y conversatorios a través de una página de internet para entender cómo pueden aportar a los procesos de los niños desplazados.
Uno de los profesores que se vinculó a este proyecto es Wilson Muñoz, quien dicta clases en el colegio Antonio García, de Ciudad Bolívar. Cuando llegó a la institución, hace cuatro años, indagó por su propio interés y vio que había al menos 180 familias de la comunidad que habían sido desplazados de otros lugares del país.
A diario, Wilson notaba cómo a estos niños les costaba más trabajo que a los demás relacionarse con sus compañeros. Para él, esto empieza desde experiencias que viven los muchachos de la ciudad y que los desplazados no tienen. Por ejemplo, explica, “hoy todos los jóvenes tienen sus amigos a través de Facebook o de redes sociales, pero en cambio ellos llegan sin tener ningún acceso tecnológico antes y toca enseñarles esto para que empiecen a generar vínculos con los otros alumnos”.
En su caso ha habido una experiencia positiva como parte del proyecto de inclusión, en el que ha recibido formación sobre el desplazamiento y la educación especial, entre otros temas; pero se trata de un trabajo personal e informal con los niños y que no vincula a todos los profesores del colegio.
Como muestran las cifras, entre el 2008 y el 2011 solo algunos profesores de 49 colegios distritales, de los 358 que existen, accedieron a esta escuela virtual, por lo que aún es poca la atención que reciben los menores desplazados.
Frente al corto alcance del programa, la funcionaria de la Secretaría de Educación, Catalina Valencia, reconoce que es cierto que no todos los profesores están capacitados. “Pero también es verdad que hay una responsabilidad de los docentes, que muchas veces no quieren enfrentarse a la problemática”, replica. Según ella, algunos maestros creen que la responsabilidad de que los niños desplazados puedan adaptarse al nuevo colegio es de los psicólogos y orientadores, y no son conscientes de que “los niños no solamente requieren una atención fuera de clase, sino que por el contrario, es allí, en el salón donde más tiempo pasan, que deben recibirla”.
Mientras la mayoría de los profesores no se percatan de la importancia que tiene para los niños víctimas de la violencia encontrar prácticas educativas diferentes en las aulas, y la Secretaría de Educación considera que es en buena parte responsabilidad de los docentes, los menores desplazados y sus padres son quienes sufren las consecuencias de estar invisibilizados.
“A diario me pregunto si la profesora de Javier no sabe o no entiende que somos desplazados. Me manda unos listados de cosas que ni entiendo. Y en el colegio de Yuliana, además, me ponen problema porque está sin uniforme y me dicen que así no puede entrar a estudiar, así que parece que ellos definitivamente no saben cuál es nuestra situación”, dice Eris Gutiérrez al respecto.
Estas situaciones reflejan la difícil realidad que viven los niños desplazados en los colegios de Bogotá: para su atención, no existe una política especial ni una ruta que oriente cómo debe ser su educación. Por esto, para Nadia Pérez, abogada de la Defensoría del Pueblo que realiza el seguimiento a la estabilización social y económica de esta población, es claro que aunque las leyes y las sentencias de la Corte establecen cómo debería ser la educación, no es acorde con la realidad que se vive a diario en las aulas. “Que el niño consiga el cupo para acceder al colegio, no le garantiza el restablecimiento del derecho que fue violado cuando lo desplazaron”, concluye.
Según explica, en las conversaciones que la Defensoría delegada para los derechos de la población desplazada tiene con los profesores, ellos dicen que prefieren no saber para no generar un comportamiento distinto, sino que el niño se inserte en el común.
Pero para quienes tienen contacto con la realidad del desplazamiento, es evidente que
“tiene que haber una conciencia por parte de los profesores, quienes deben considerar las particularidades de las víctimas”, afirma Nadia.
***
En el informe Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, la UNESCO concluyó que en Colombia solo 51 por ciento de los desplazados logra llegar a bachillerato, mientras el resto se quedan en la primaria repitiendo cursos con frecuencia y doblando la edad de sus compañeros o se retiran del colegio.
Esta última opción fue la que tomó Denis Olaya, un muchacho de diecisiete años que llegó a Bogotá desplazado cuando tenía trece. Vive en el barrio El Recuerdo, en el sur de Bogotá. En la panadería que sirve como paradero al único bus de transporte urbano que llega hasta la zona, está esperando que le entreguen el pan que compró para el desayuno.
Con botas de caucho hasta la rodilla, Denis atraviesa los pastizales altos y se desliza entre las canales de aguas negras que repentinamente aparecen loma abajo para llegar a su casa. Mientras la caminata desde la panadería hasta su vivienda, que toma al menos 15 minutos, cuenta que no está haciendo nada más que vivir los días “esperando a ver qué pasa”, como quien aguarda un milagro o al menos una oportunidad.
Antonio y Marta, sus papás, esperan en la casa. En la pequeña cocina, construida con lata y cartón, están preparando el desayuno: agua de panela con pan. Tres pocillos de vajillas diferentes y tres vasos de plástico son necesarios para servirles a sus seis hijos menores de edad. Aunque llegaron en el 2007 a Bogotá, provenientes de San Antonio (Tolima), sus condiciones de vida hacen pensar que lo hubieran hecho ayer. “La verdad es que nos dimos cuenta tarde de las ayudas que podían darnos y no hemos recibido ninguna”, cuenta Antonio, mientras su hijo Denis da vueltas alrededor del rancho.
A Denis no le gusta hablar mucho del desplazamiento, ni de otras cosas tampoco, dice su mamá. La vida les cambió cuando la familia tuvo que huir del Tolima por las amenazas del Frente 21 de las Farc. “Nos dieron ocho días para que nos fuéramos, y si no, los guerrilleros se iban a llevar a Denis con ellos para el monte”, cuenta su papá.
Es un muchacho delgado y tiene el pelo negro, peinado con gel hacia arriba. Sentado sobre una banca en madera afuera de la casa, Denis recuerda que de San Antonio salieron en septiembre y fue ahí cuando tuvo que dejar de estudiar. Llegó el 2008 y no fue sino hasta agosto que su mamá logró conseguirle un cupo en el colegio La Palestina. Con catorce años, Denis tuvo que volver a hacer quinto de primaria. Pero conseguir el cupo no significó ‘cantar victoria’. “Llevaba dos años perdidos, uno el que dejé de estudiar cuando nos vinimos y otro el que me tocó repetir, así que me costó mucho trabajo adaptarme”, dice.
Denis afirma que mientras pasaban los días, su situación en el colegio se ponía cada vez más difícil. “No solo por las clases, sino porque no me gustaban mis compañeros, no eran ni parecidos a mis amigos del pueblo y hasta los profesores me miraban como algo aparte”, dice. El resultado: al terminar el año, no quiso volver a la escuela.
Hoy, Denis está sin hacer nada, como dijo esa mañana. No estudia ni trabaja. El empleo que consiguió en una frutería cuando se retiró del colegio sirvió para ayudar a sobrellevar los gastos de su familia, pero ya se acabó. Desde entonces, se sumó a la lista de los jóvenes desplazados con su derecho a la educación vulnerado y con pocas oportunidades para progresar.
Como él, los hijos de Eris, José y Fabián, también se salieron de estudiar. José porque se cansó de las burlas que recibía por su edad, Fabián porque fue víctima del ‘matoneo estudiantil’, lo tenían amenazado y le dio miedo volver a estudiar. “Me tenían ‘entre ojos’ unos chinos, así que no quise volver por allá”, dice, sin dar más detalles.
Según su mamá, “en el colegio Vargas Vila hay muchos pelados malos, así que el niño duraba más de una semana en que se iba para el colegio pero no entraba a clase, se quedaba en la calle por el miedo”. Por esto, ahora está en Buenaventura, Eris lo mandó a donde unos familiares para ver si allá sí se logra adaptar.
¿Cuántos más? ¿Quiénes son? Así como se desconoce cuántos niños del total de desplazados que llegan a Bogotá logran entrar a estudiar, el Distrito también ignora cuántos de los que logran un cupo desertan luego de los colegios.
Desde las oficinas de la Secretaría de Educación, Claudia Taboada, profesional de la entidad de la Dirección de Inclusión, explica que aunque sería importante conocer este número, el sistema que registra las matrículas y retiros de los niños no permite hacer un seguimiento a los niños desplazados exclusivamente, sino que arroja un resultado general que únicamente indica cuántos niños se retiraron de cada colegio del Distrito.
Sin que exista una atención diferencial y un seguimiento a los desplazados en los colegios, tal vez muchos terminen desertando, como José, el hijo mayor de Eris Gutiérrez, que ahora trabaja como ‘todero’, ayudando a los obreros en una construcción cerca de la avenida Caracas con calle 32.
Día tras día se levanta a las 4.30 de la mañana, una hora después toma el alimentador hasta el Portal Tunal y allí un Transmilenio lo lleva hasta la estación Profamilia, en donde debe estar antes de las 7. No sale mucho, pues lleva su almuerzo y no conoce el sector en donde está trabajando –como casi ninguno en Bogotá–, así que a las 5 de la tarde regresa a su casa en Ciudad Bolívar.
“Aunque nosotros llegamos a Bogotá con la esperanza de que nos fuera mejor, lográramos salir adelante y encontráramos un futuro diferente, la vida acá nunca ha sido lo que esperábamos”, dice José. Minutos después termina de desayunar, se lava los dientes y se alista, no para ir al colegio a terminar su bachillerato, sino para empezar otro día de trabajo sin saber qué hará cuando se acabe la obra en la que está.
*Los nombres de las víctimas han sido cambiados para proteger su identidad.