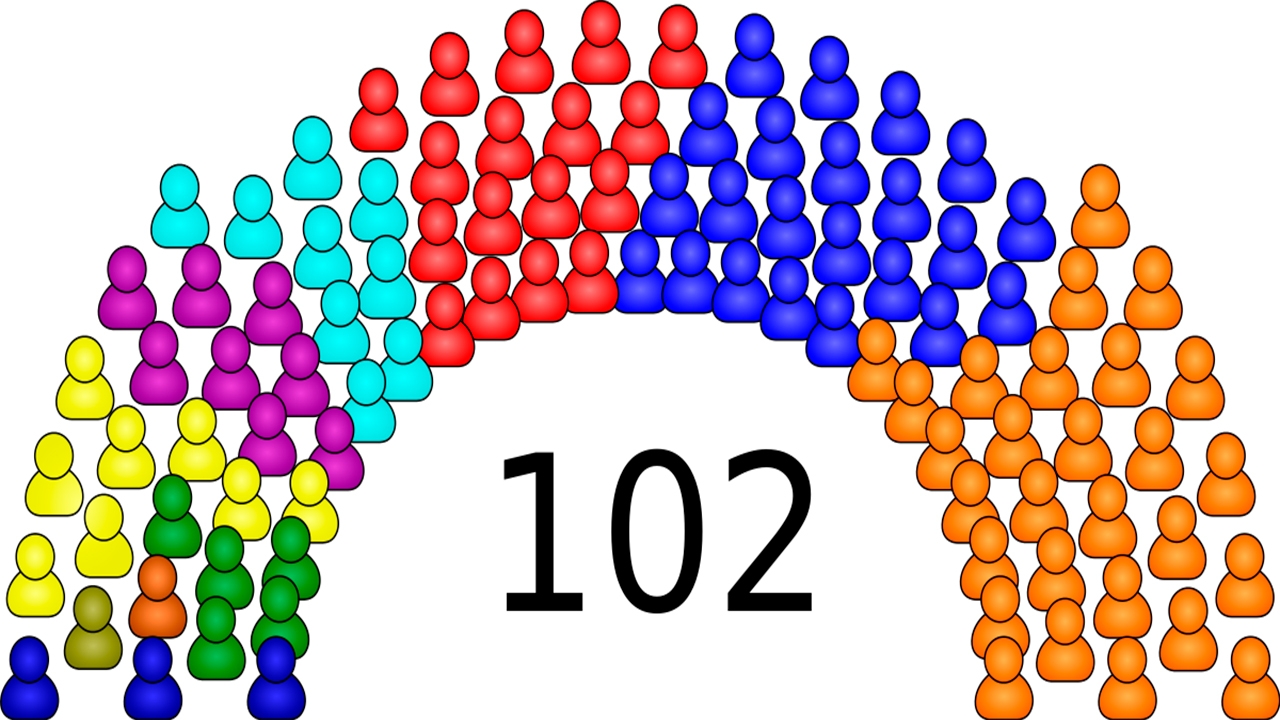Todos sabemos lo que va a pasar. Ellos me miran, yo los miro. Sé que en dos minutos la mujer de pelo negro y capul volteará a ver la ventana. El chico de pinta urbana me mirará una y otra vez, y sé, también, que se preguntará por qué no hablo. Las 10 personas que me observan, unos de pies a cabeza y otros que clavan sus ojos en mis labios mordiéndose y mi mano de derecha repasando el cabello detrás de la oreja. Saben que tal vez daré un discurso de lo terrible que es la vida, de las necesidades que sufre una persona en un ciudad de 8 millones de habitantes, que seguro tengo una vida digna de telenovela, pero sólo me atrevo a decir: Buenos días. Después el silencio me sepulta.
***
La hora en que todos corren ha pasado. El caminar lento y tranquilo se adueña de las estaciones de Transmilenio. Son las 10:20 de la mañana, el mejor momento para empezar esta travesía de vender dulces en Transmilenio. Qué mejor que empezar por una estación clave en el transporte bogotano: la Avenida Jiménez. Sólo era tener una estrategia de hora y ruta para tener buenas ganancias.
Las manos sudan y mi risa nerviosa me delata. Pienso que al subirme a primer articulado va ser difícil pero aún no sé cuánto. Mientras espero un ruta fácil, tengo en mente lo que voy a decir. No quiero sonar a un discurso aprendido, ni mucho menos repetir algo de lo que me he burlado una y otra vez: Qué bonito saludar y ser saludado.
El Transmilenio, que será el primero de mi día y que cambiará mi forma de verlo, ha llegado. Me subo en el primer vagón, hay espacio suficiente para movilizarse. Además quiero empezar con vender a una cantidad reducida de pasajeros. Abro mi maleta, saco la bolsa dorada con el logo de Colombina, pienso que mejor la guardo. El señor de canas y saco verde me mira desconcertado. Todos saben a qué vine pero no he tenido la valentía de decir algo.
Mis manos tiemblan, veo borroso, mi dedo pulgar toca cada uno de los dedos de la mano derecha. La mano izquierda está ocupada sosteniéndose de ese tubo amarillo, que se ha convertido en mi bordón. Es difícil levantar la mirada e imposible sostenerla al chico de saco azul de Bayern que busca monedas en su jean.
El Transmilenio ha llegado a Tercer Milenio, la siguiente estación. Entre mi respiración entrecortada y mi vista nublada, pienso en lo que alguien me dijo esta mañana “la necesidad quita la pena”. Respiro profundo y sólo me digo en voz suave y agitada: Si no lo haces ya, no lo haces. Y mi voz salió con un volumen en el que no hablaría nunca. Casi era un silencio. Buenos días.
Pasan algunos segundos, pero para mí, así suene a cliché, son algunos minutos. La mujer de pelo negro y capul me ignora, el hombre de mediana edad saca su celular- algo más entretenido que ver a una chica de 21 años vendiendo dulces- los demás se quedaran mirándome como si lo que voy a decir fuera importante.
En medio del miedo de quien tiene los pies en el borde del abismo, de quien va a salir a escena, me encontraba sola en medio de desconocidos que han visto centenares de personas diciendo lo mismo de siempre, simplemente, era mi voz entrecortada y llena de pausas diciendo:
Buenos días…. hoy vengo vendiéndoles unos ChocoBreak tradicionales, uno en $200, tres en $500. Yo sé que es molesto que nos subamos tantos vendedores mientras ustedes se dirigen a sus destinos. Pero es una forma de ayudar a mis padres con las cosas de la universidad. Un ChocoBreak en $200.
Después de decirlo, mi mente queda en blanco y mi mirada otra vez al suelo. El pasar por los puestos y ver cómo algunos niegan con la cabeza o con los ojos, mientras que otros simplemente siguen inmersos en sus conversaciones por celular, con el de al lado o en chat, me hace sentir incómoda. Pienso que me estoy convirtiendo en algo, en un objeto más del paisaje, en algo más de Transmilenio.
Las primeras horas de trabajo me dejan $5000 y una palabra del chico del Bayern: Calmada.
***
Las horas pasan y todo se convierte en: me subo al primer vagón, digo una frase tras otra, con un volumen mejor, paso puesto por puesto, me dan algunas monedas, otros me niegan con la cabeza, otros sólo me ignoran y hacen algún gesto de desagrado. Una y otra vez, sólo que el miedo no se va.
Mis pies duelen, y eso que mi jornada no ha sido tan larga. Estoy cansada, me duele la cabeza. Tal vez será la presión de subirse a un articulado, decir algo, caminar, bajarse en la próxima estación y volver a subirse a otro.
Cuento mis monedas, en poco tiempo reúno lo que me había costado la bolsa y más algunas ganancias en monedas de $50. Mis manos dejaron de temblar, pero mi mente ahora sólo piensa en la Policía y el terror al nuevo código, y hacer parte de los 48 mil vendedores en Bogotá que le huyen a la sanción de vender en el transporte público.
Mientras esto sucede, me subo a un H73 de regreso a la Universidad, mi último recorrido. Para hacerlo diferente y enfrentarme a un público mayor, decido empezar por el vagón de la mitad. No tengo espacio para moverme con facilidad, y esta vez no puedo hablarle a alguien en específico, le hablo a todos pero a la vez a nadie.
El susto y el abismo del primer articulado vuelven. Nadie me mira en particular, pero siento cómo todos analizan cada movimiento de mis manos, de mi ceño fruncido, de mis labios mordiéndose. Sólo quiero llegar lo más pronto posible a mi estación y olvidarme de que vendí dulces en Transmilenio.
Las palabras salen estrellándose una con otra, paso entre personas para que vean mi paquete de ChocoBreak. Llego a la puerta del fondo sin ninguna moneda, mi cara de angustia y desespero por salir de allí hace que un joven con pinta de estudiante me dé un moneda de mil. Sólo digo gracias sin mirarlo directo a los ojos. El Transmilenio para, me bajo, las puertas se cierran y con ellas todo lo que viví. El cansancio de estar de pie, de decir lo mismo una y otra vez, la pena, el miedo y los nervios se disipan y como nunca antes la frase “la necesidad quita la pena” cobró sentido.