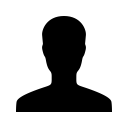Mujeres y niños de piel morena y rasgos fuertes deambulan a diario por las calles de Bogotá. Las condiciones hostiles de la ciudad los obligan a mendigar o vender artesanías para sobrevivir. En los mejores casos, viven hacinados en albergues del Estado, otros pasan las noches bajo puentes, por las calles; suelen probar apenas un bocado de comida al día. Están expuestos a diario al maltrato, la discriminación y, como consecuencia, a la pérdida progresiva de aquellas costumbres tradicionales que abandonan al llegar a los grandes centros urbanos del país.
Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en Colombia hay alrededor de 1’378,000 indígenas, equivalentes casi al 3% de la población total del país y mayoritariamente ubicados en la zona sur. El último censo poblacional, realizado en 2005 por la misma entidad, arrojó que al menos un 25% de este número corresponde a indígenas urbanizados, es decir, que para ese momento existían en el país alrededor de 300 mil indígenas asentados en las grandes ciudades.
¿Quiénes son los indígenas ambulantes y por qué llegan a la ciudad?
Hernán Molina, del grupo de trabajo de la defensoría delegada para indígenas y minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo, explica que en Bogotá se encuentran tres grupos de indígenas provenientes de distintas zonas del país.
Los primeros son los nativos, aquellos nacidos en la Sabana de Bogotá, descendientes del pueblo Muisca. El siguiente grupo son los migrantes, quienes tienen una tradición histórica como mercaderes y debido a las prácticas económicas que llevan, han salido de sus territorios para ejercer tareas como el chamanismo o el comercio. De este grupo, algunos provienen de Risaralda y otros de la provincia de Otavalo, en Ecuador.
Por último, se encuentran los desplazados, grupos de indígenas que tuvieron que abandonar su territorio a causa de la violencia, la extracción de recursos y las disputas entre actores armados por el dominio de los territorios. Cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) indican que hay 203.339 indígenas registrados como víctimas del conflicto en Colombia. Bogotá, por su parte, es una de las principales ciudades receptoras de desplazados, quienes representan una de las poblaciones más vulnerables en la ciudad. Molina asegura que las comunidades que pertenecen a esta clasificación son la población embera chamí y katío, pueblos vecinos que comparten un solo tronco linguístico y cultural. Los primeros provienen del Alto Andáquira, Chocó, y los segundos, del departamento de Risaralda, de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico.
Condiciones de vida de los indígenas ambulantes en la capital
Desde la defensoría delegada para indígenas y minorías étnicas, en trabajo conjunto con entidades como la Secretaría de Integración Social (SIC), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se han destinado albergues para los indígenas en condiciones más vulnerables. “[Allá] tienen su alojamiento, alimentación, todas las condiciones de vida adecuadas; hasta tanto se dé la posibilidad del retorno [a los territorios]”, afirmó Molina.
Los líderes indígenas, por el contrario, tienen varias quejas respecto a las condiciones en los albergues. La sobrepoblación y hacinamiento, las pésimas condiciones de higiene en las que se les mantiene y la inseguridad interna son sólo algunos de los problemas con los que conviven los indígenas. “A mi no me parece ayuda, sino como más afectación a los mismos derechos. Son horribles estos lugares, por eso muchas familias han preferido salirse. Incluso dentro mismo se han visto casos de violaciones a niños, se han presentado roces, peleas, embarazos”, cuenta Neila Caspud, líder indígena en Bogotá.
Luis Ingrama, líder embera y quien trabaja con las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (ATIC Gobierno Mayor), describe estos lugares como casas con dos o tres habitaciones donde viven entre cinco y siete familias indígenas. Hay un solo baño, una cocina y muy poco espacio donde dormir para familias que tienen en su mayoría más de seis miembros, entre niños, mujeres, adultos y ancianos.
Otras de las inconformidades de Ingrama sobre las dificultades que atraviesan los indígenas en la capital es que, aunque las ayudas sean deficientes, para acceder a ellas deben estar afiliados a alguna organización indígena oficial. En Colombia, actualmente operan tres: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
La ONIC, fundada en 1982, es la más importante en el país. Agrupa alrededor de 80 comunidades indígenas de todas las regiones. Su objetivo es fortalecer la autonomía para promover el diálogo entre los indígenas desplazados y el gobierno central. La segunda, el Consejo Regional Indígena del Cauca, es una de las más antiguas y tiene como misión principal la protección de las costumbres y la ampliación de los resguardos indígenas en esa zona del país. Por último, AICO, que tiene como misión principal reunir personas indígenas, para fortalecer la representación y participación ante el gobierno central.
El problema es que muchos de los emberas, al venir en condición de desplazados, no hacen parte de algún grupo formal, por lo que se ven obligados a dormir en las calles y buscar por sus propios medios cualquier alimento para su supervivencia, estando en riesgo de morir por desnutrición. Lo anterior es aún más grave cuando se tiene en cuenta que la mayoría de los indígenas no hablan español, por lo que deben embarcarse en busca de algún intermediario con conocimientos en ambos idiomas que les ayude con los trámites.
Por estas razones ya mencionadas, y algunas otras como la falta de estudios, el acceso a trabajo en la capital es otra dificultad más para los indígenas. Neila Caspud cuenta que “la mayoría de hombres y adultos, en lo único que pueden trabajar es en construcción, pero ni siquiera les pagan un mínimo, los explotan. Las mujeres, por su parte, les ha tocado en prostitución, amas de casa, pero con unas condiciones terribles. Cuando no, entonces se dedican a las artesanías en la calle”. En estos últimos casos, la venta sólo es rentable si se da en zonas turísticas, en otros sitios de la ciudad, los artículos se venden a precios absurdamente bajos.
Para quienes no logran acceder a ninguna de las opciones de trabajo, la última alternativa a la que acuden es la mendicidad. Horas y horas, días enteros sentados en las calles y estaciones de transporte público, esperando a recibir una moneda. Para Hernán Molina esta es una práctica, por donde se le mire, degradante: “Se subestima el valor del niño y la mujer. El niño o la niña es usado para llamar la atención, es el imán para atraer al transeúnte, para adquirir una moneda; y cualquier jurisprudencia dice que siempre prevalecen por encima de cualquier instancia los derechos de los niños, mujeres y personas de la tercera edad”.
Las dinámicas internas de las familias emberas acaban de hacer complicada la situación en las ciudades. Las mujeres son las encargadas de mendigar o vender en la calle por varias razones, según Ingrama. Lo primero es que deben estar al cuidado de los niños, que son normalmente cinco o seis por familia; y suelen ser madres muy jóvenes, de 15 o 16 años, por lo que no logran conseguir otros trabajos. También, en muchos casos, el machismo que aún predomina en algunas comunidades indígenas se manifiesta en maltrato físico por parte de los esposos.
El líder embera, por ejemplo, recuerda una vez que logró hablar con una mujer indígena en la calle. Ella tenía los ojos extrañamente rojos y andaba con un pequeño de unos cuatro años. La mujer, desesperada, le rogaba que la ayudara inmediatamente. Ella y su hijo vivían en la calle, huía de su marido quien la maltrataba, sobrevivía por lo que recibía de limosnas, y con esfuerzo probaban bocado una vez al día. A esta familia, como a muchas otras, la ciudad los está matando.