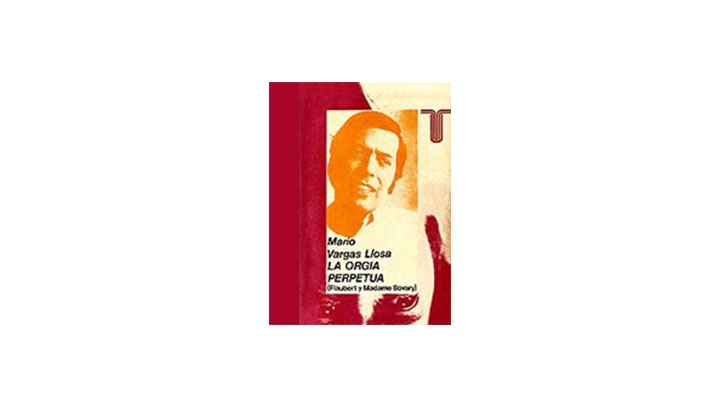Cuando, en 1975, Vargas Llosa publicó La orgía perpetua, un largo ensayo sobre Flaubert y Madame Bovary, ya era autor de por lo menos tres de sus novelas más importantes: La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Y de un libro de crítica literaria, repudiado por motivos no literarios: su estudio sobre García Márquez, Historia de un deicidio. El libro sobre Flaubert es, como lo dice el propio autor, la historia de una pasión no correspondida. Pasión literaria por el novelista, amor de melodrama por la protagonista: "desde entonces y hasta la muerte viviría enamorado de Emma Bovary". La orgía perpetua tuvo, entre sus reseñadores, uno envidiable: el novelista inglés Julian Barnes, otro apasionado por Flaubert y autor de una espléndida novela titulada El loro de Flaubert. Barnes se pregunta cómo es posible enamorarse de Ema, si el mismo creador dice de ella que es "una mujer de falsa poesía y falsos sentimientos". Si Ema Bovary saltara de la página y entrara en la vida de Vargas Llosa, dice Barnes, se gastaría su dinero en pocos meses, lo aburriría de muerte con su cháchara y se fugaría al poco tiempo con su mejor amigo. Pero él lo sabe, agrega, y hasta podría saborear su humillación. Sin embargo, más allá del divertimento con los amores de ficción, Barnes reconoce el valor del libro y lo cataloga como el mejor estudio que conoce sobre el tema.
Vargas Llosa, por su parte, tiene una respuesta perfecta para la amable burla de Barnes: "nunca tuve una desilusión". El punto es exactamente éste: Ema nunca va a saltar de la página, nunca va a gastarse su dinero ni a dejarlo plantado por otro. La sustancia del asunto tiene su raíz, ni más ni menos, en la concepción de novela que Vargas Llosa siempre ha sostenido: la novela corrige la realidad, así como el lector a veces corrige la novela. Flaubert dice que Ema es una mujer estúpida. Vargas Llosa puede darse el lujo de no estar de acuerdo. Es adúltera, sufre, miente, roba y, finalmente, se suicida. Pero es una heroína, no de la estirpe de los héroes épicos, sino del rebelde individual que violenta los códigos de comportamiento y los valores dominantes, "porque su fantasía y su cuerpo, sus sueños y sus apetitos, se sienten aherrojados por la sociedad". Y va más lejos: "su derrota no prueba que ella estaba en el error y los burgueses de Yonville-l'Abbaye en lo cierto".
Igual que en la teoría clásica de la novela, de Hegel a Lukács, lo que define el heroísmo del personaje es, en palabras extraídas de La orgía perpetua, "su apetencia de un mundo distinto de aquel que hace añicos su sueño", su búsqueda de un mundo nuevo, una vida nueva y nuevos valores. Y el modelo de esta teoría es la idea de revolución. En alguna parte dice Vargas Llosa que en los sesenta había dos cosas en las que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro: la Revolución cubana y Ema Bovary. En 1975, después del caso Padilla, que marcó su ruptura con Cuba, cedió en una, pero quedó incólume la otra, la heroína rebelde y antiburguesa. Dejó plantada a Cuba pero Ema no lo ha plantado, no le ha dado una desilusión. La ficción sustituye.
En un ensayo muy temprano, escrito en 1966, a los treinta años, titulado "La novela", Vargas Llosa se ocupa brevemente de otra obra de Flaubert: La educación sentimental. El novelista francés escribió varias versiones, siempre insatisfactorias, pues se trataba de una anécdota puramente sentimental y de final feliz. Ya hacia el final de su vida hace un último intento, pero esta vez encuadra el relato amoroso en una experiencia de carácter histórico y social: la Revolución de 1848. Lo sentimental lograba, por fin, su significación real en el marco de "esa gran construcción literaria que es La educación sentimental". En este ensayo, Vargas Llosa comienza a elaborar las fórmulas que definen lo que, para él, constituye el meollo del género novela: "el novelista es ante todo aquel que no está satisfecho con la realidad", hay "entre él y la realidad una especie de desacuerdo, de incompatibilidad", "un desacuerdo con su sociedad, o con su tiempo o con su clase", "si se sintiera reconciliado con el mundo, es evidente que no intentaría esa empresa de crear nuevas realidades, de crear realidades imaginarias y ficticias". Es obvio que ya para 1966 estas fórmulas no tenían nada de original. Sin embargo, la insistencia inicial de Vargas Llosa se dirige no solo a mostrar que la rebeldía individual es un rasgo imprescindible tanto del novelista como del personaje de novela, sino que esa rebeldía individual no puede ser sino la expresión de un descontento social y político, aunque el héroe de la novela no sea consciente ni participe directamente en él. La educación sentimental es un ejemplo elocuente, pero Madame Bovary no lo es menos.
Lo cierto es que a esta visión de la novela, lo mismo que a su visión juvenil de Ema Bovary, ha permanecido fiel Vargas Llosa, no obstante la contradicción que implica mantener, en relación con sus nuevas creencias políticas, la adhesión a una herencia intelectual del pasado que ve en la novela el mismo núcleo de sentido que dio vida a la idea revolucionaria: "escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad. Es una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea. Éste es un disidente: crea vida ilusoria, crea mundos verbales porque no acepta la vida y el mundo tal como son (o como cree que son). La raíz de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la vida; cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad". No es probable que muchos novelistas de hoy, incluido Vargas Llosa, compartan todavía estas posiciones formuladas en 1971, en un ensayo titulado "El novelista y sus demonios", y ninguno se sentiría cómodo con el tono exaltado y las expresiones visionarias del escritor. Para entonces, este tipo de lenguaje y de planteamiento en relación con la literatura equivalía a un manifiesto político, cuya sustancia se condensa en palabras como rebelión, disidente, deicidio. Escribir novelas era, en sí mismo, un acto de disidencia política, de subversión del orden social, una actitud permanente de rechazo a la moral convencional, a la religión, a la familia y a la propia clase. Estas frases sintetizan, en lo esencial, la ideología predominante en la época del boom acerca de la relación entre política y novela. Literatura y subversión formaban una pareja verbal de aparición frecuente en los textos críticos del momento, y casi nadie ponía en duda que la nueva novela formaba parte de una revolución en proceso que venía ocurriendo al mismo tiempo en el arte, la literatura, las mentalidades y los movimientos sociales y políticos.
La matriz de comprensión de la novela, en los escritos de Vargas Llosa, está tomada del ideal revolucionario: cambiar la vida, rebelarse contra los valores sociales dominantes, soñar con otras formas de existencia individual y social. Sin esto, sin revolución como voluntad de ruptura y cambio, no habría novela, en el sentido literario, aunque sí en el sentido de entretenimiento. Y este último ha sido, precisamente, el refugio, hoy generalizado, para inmunizarse contra el mal influjo de la gran novela clásica.
Si se comparan las fórmulas ya citadas de los primeros ensayos de Vargas Llosa con otras más recientes, resulta evidente la tendencia hacia un concepto de novela más aceptable para sus convicciones de hoy. En un ensayo de 1984, titulado "El arte de mentir", procede a desarmar todo el andamiaje de la subversión política, antes inherente a la novela, mediante un casi imperceptible cambio de formulación: "los hombres no están contentos con su suerte y casi todos -ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres y oscuros- quisieran una vida distinta de la que llevan. Para aplacar -tramposamente- ese apetito nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener". La insatisfacción ha dejado de ser, con los años, un problema político y se ha convertido en inconformidad del individuo con su suerte, en fantasías ligadas al deseo de ser célebre o más rico o menos mediocre. Lo que hace el novelista es proporcionar una satisfacción sustitutiva a esas fantasías. Los sueños colectivos de mundos mejores, traducidos en términos de nuevos órdenes políticos, desaparecen del planteamiento sin dejar huella. Así, la novela está lista para ocupar su puesto en el mercado, como puro entretenimiento.
Pero Vargas Llosa no da ese paso definitivo. No abandona por completo su concepción inicial de novela, aunque la recorta. No se entrega del todo, como novelista, a las leyes del mercado, aunque éste sea su nuevo fetiche, su Ema Bovary de los años finales. Oscila de un extremo al otro. Si la realidad no se puede cambiar, al menos es posible construir ficciones que consuelen por la imposibilidad de cambiarla. Tal vez la función social de la novela consista ahora en ser un mecanismo compensatorio, un sustituto, de la revolución. En un ensayo sobre El cuaderno dorado de Doris Lessing, incluido en el libro La verdad de las mentiras, de 1990, Vargas Llosa afirma que es "una novela sobre las ilusiones perdidas de una clase intelectual que, desde la guerra hasta mediados de los cincuenta, soñó con transformar la sociedad, según las pautas fijadas por Marx, y en cambiar la vida, como pedía Rimbaud". Los protagonistas, intelectuales de izquierda "idealistas y soñadores", terminan por darse cuenta de que sus esfuerzos son un fracaso, porque la historia siguió por rumbos muy diferentes de los esperados por ellos.
Vargas Llosa, que dedica todo este libro a sostener el valor de "las mentiras que somos, las que nos consuelan y desagravian de nuestras nostalgias y frustraciones", esas mentiras que no documentan la vida sino "los demonios que nos soliviantaron" para que la vida fuera más llevadera, no tiene la misma benevolencia con los sueños utópicos de los personajes de El cuaderno dorado. Éstos, para él, no son más que un fracaso, al contrario de los de Ema que son liberadores, rompen barreras y revientan los frenos que la limitan y frustran. Es, ciertamente, un juicio puramente ideológico, que contradice sus propios supuestos. Si las ficciones están destinadas a azuzar los deseos y a espolear la imaginación, ante lo cual Vargas Llosa solo tiene aplausos y ninguna objeción, únicamente los deseos y las fantasías de los personajes de ficción que anhelan transformar la sociedad le parecen objetables, "garantía de infelicidad individual y de inoperancia social". Sin cambiar lo sustancial de la concepción de novela que defendió en su juventud, Vargas Llosa se limita a hacerle un recorte ad hoc, para adaptarla un poco a las nuevas circunstancias, un recorte que evidencia arbitrariedad y motivación ideológica, originadas en la lucha política trasladada al campo literario.